![]()
Secretaría
de Ciencia y Técnica
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
JORNADA DE REFLEXION SOBRE
CIENCIA
Y TECNOLOGIA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Reflexionar
acerca del papel,
importancia y perspectivas
de la investigación científica tecnológica
en el ámbito universitario,
de su relación
con los Organismos de promoción
de la ciencia y la tecnología
y con el medio productivo.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Jueves
11 de agosto de 2005
......................................................
Para visualizar correctamente los archivos debe tener instalado Adobe
Acrobat o un visualizador de archivos pdf.
......................................................
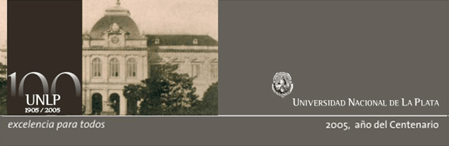
JORNADAS
DE REFLEXON SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGIA
VERSIÓN
TAQUIGRÁFICA
LA PLATA, 11 DE AGOSTO DE 2005
- A las 10:05, dice el:
Sr.
LOCUTOR.- En la semana del Centenario de
la Nacionalización de la Universidad Nacional de La Plata, dentro
del programa de actividades académicas, científicas, de
difusión y culturales que tomaron como eje el Centenario de esta
Universidad, con el objeto de discutir dentro y fuera de los ámbitos
académicos el futuro de la Educación Superior en general
y de esta Universidad en particular, es que en el día de hoy se
desarrolla la Jornada de Reflexión sobre Ciencia y Tecnología.
Se encuentran presentes el señor Vicepresidente de la Universidad,
Licenciado Raúl Perdomo, y el señor Secretario de Ciencia
y Técnica, Doctor Horacio Falomir.
El objeto de la presente jornada es reflexionar acerca del papel, importancia
y perspectivas de la investigación científica y tecnológica
en el ámbito universitario, de su relación con los organismos
de promoción de la ciencia y la tecnología y con el medio
productivo.
Para la apertura de este acto, hará uso de la palabra el señor
Vicepresidente de esta Universidad, licenciado Raúl Perdomo.
Sr.
VICEPRESIDENTE.- Buenos días y muchas gracias por su presencia.
Esperamos que esta jornada nos ayude, en gran medida, con el diseño
del plan estratégico de la Universidad. Ustedes saben que esta
es una necesidad muy fuerte para las discusiones en el futuro inmediato
porque los presupuestos universitarios se van a discutir a partir de planes
y programas muy concretos y para eso tenemos que tener un plan. Es en
función de esa necesidad que hemos establecido esta serie de jornadas;
ya hemos desarrollado una sobre la Educación Superior, otra sobre
Extensión, sobre Cooperación Internacional, etcétera
y esta es una más pero en el sentimiento de todos nosotros, seguramente,
es muy importante.
Sabemos muy bien que la Universidad de La Plata nació con una fuerte
impronta en el tema investigación y nació, justamente, a
partir de institutos de investigación previos a la nacionalización
de la propia Universidad.
Con ese espíritu de avanzar en el conocimiento, la Universidad
Nacional de La Plata se distinguió durante décadas por un
fuerte trabajo en investigación básica, principalmente,
en muchos campos.
Este es un momento muy particular en el que hay una fuerte demanda de
la sociedad para que esa investigación encuentre el cauce para
resolver los problemas concretos de la sociedad. También cabe reafirmar
la idea de que la investigación básica es el origen de la
investigación aplicada.
Entonces, nuestra intención –y espero que sea el resultado
de esta jornada- es que acordemos en que es necesario avanzar en la transferencia
de conocimiento, que es necesario interactuar con todos los sectores sociales
y hacer llegar los resultados de la investigación a la sociedad,
pero también es necesario preservar y resguardar la investigación
básica que es, justamente, la base de todo lo demás.
Está claro, además, que la investigación constituye
el pilar para la realización de un buen trabajo docente. El investigador
renueva permanentemente su conocimiento, de manea que la investigación
es un insumo fundamental para el progreso de la docencia en el grado y
qué decir del posgrado, ¿cómo generar trabajos de
tesis, de maestrías o doctorados si no hay investigación
en el medio?
Es en ese sentido que la Universidad de La Plata está fuertemente
comprometida con la mejor intención para trabajar en conjunto con
los organismos nacionales y provinciales de ciencia y técnica.
Creemos que el intercambio de ideas que permanentemente tenemos con el
directorio del CONICET, la Agencia y la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia, en este preciso momento está
en uno de sus mejores momentos, afortunadamente. Esto nos permite planificar
cosas muy interesantes, en un futuro cercano trabajaremos con el directorio
del CONICET constituido en La Plata, para imaginar un posible campus de
institutos de investigación, o al menos que agrupe a un conjunto
de institutos de investigación.
Desde lo local y con la modestia que nos obligan las restricciones presupuestarias,
creo que la Universidad en este Presupuesto 2005 ha dado fuertes muestras
del interés por mantener los trabajos de investigación.
De acuerdo al análisis del presupuesto 2005 de la Universidad de
La Plata, el rubro que creció más fuertemente es el de Ciencia
y Técnica.
En el convencimiento de que es un pilar fundamental sobre el que se apoya
la Universidad, es que realizamos estas jornadas. Esperamos que las contribuciones
de todos ustedes en las discusiones nos ayuden a diseñar y a planificar
el futuro inmediato.
Muchas gracias y mucho éxito. (Aplausos)
DISERTACIÓN DEL LICENCIADO CONRADO
GONZÁLEZ
Sr. LOCUTOR.- A continuación y para la apertura de esta Jornada, queda en la atención de todos ustedes la ingeniera Patricia Arnera, Prosecretaria de Políticas en Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata.
Ing.
ARNERA.- A continuación, invito al licenciado Conrado
Daniel González, Vicepresidente de la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, a dar su conferencia.
El licenciado González es Licenciado en Física egresado
de la Universidad Nacional de Rosario. Miembro del Directorio y Vicepresidente
de la Comisi{on de Investigaciones Científicas de la Provincia
de Buenos Aires. Director del Centro de Gestión de la Innovación
de dicha Comisión..
Fue Profesor en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad
del Salvador. Siendo actualmente profesor ordinario de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Ha participado activamente como asesor en el área de Ciencia e
Innovación Tecnológica en diversos organismos e instituciones
tales como la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
organismos provinciales, Secretaría de Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Licenciado González, lo escuchamos
Lic. GONZÁLEZ.- Buenos días.
En primer lugar quiero agradecer a la Universidad Nacional de La Plata
la posibilidad de este intercambio de opiniones que vamos a tener.
Quiero leer algunas cuestiones que tienen que ver con la fundación
y la puesta en marcha de la Comisión de Investigaciones Científicas.
El 5 de diciembre de 1956, por decreto 21.993, el Gobierno decreta: “Créase
la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia
de Buenos Aires, que tendrá a su cargo estudiar, alentar, coordinar
la labor vinculada a la experimentación, aprovechamiento y aplicación
de los conocimientos científicos que interesan a la gestión
del Estado Provincial”.
Posteriormente, mediante un nuevo decreto, se reglamenta el funcionamiento
de la Comisión y se designa al doctor Isnardi, que es su primer
presidente.
Fíjense que el año próximo se van a cumplir cincuenta
años de la puesta en marcha de la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Es decir que es anterior
a la creación del CONICET, pero lo interesante es que desde su
inicio se plantea como objetivo de la Comisión tanto la generación
como la aplicación de conocimientos.
A modo de introducción, una de las primeras cosas que me parece
conveniente poner en relieve es cómo ha ido evolucionando la sociedad
a lo largo del tiempo, cómo en unos primeros momentos esa sociedad
fue creciendo y esa sociedad basada en la agricultura donde la medida
del poder tenía que ver con la capacidad de apropiación
y uso del campo. También la posesión de ese campo daba una
medida de poder relativo dentro de aquellas sociedades; en el mejor de
los casos, de un campo se podían sacar una, dos o eventualmente
tres cosechas.
Posteriormente, cuando se avanza a una sociedad industrial, la capacidad
de producción va disminuyendo el tamaño, la cantidad de
terreno que se necesita y el poder se va trasladando a las máquinas,
a las fábricas y una medida del poder de esas sociedades industriales
tenía que ver con la propiedad de esas máquinas, de esas
fábricas. Sí es verdad que en estas sociedades la capacidad
de producción ya no era algo que dependiera del clima, sino que
dependía de la capacidad de producción, de que en un mismo
lugar se pudieran sacar muchos productos en un tiempo determinado.
Ahora bien, si es cierto que avanzamos hacia una sociedad del conocimiento,
todo parecería indicar que la nueva medida del poder y la nueva
medida de la capacidad que van a tener las comunidades va a tener que
ver con la generación de ese conocimiento, pero no únicamente
con la generación sino también con la apropiación
de ese conocimiento.
Fíjense que a diferencia de las fábricas, de las máquinas
que el uso las gasta, al conocimiento el uso lo potencia. Un conocimiento
mientras más se usa, mayor valor tiene.
No es el conocimiento estático el que puede producir estas cuestiones,
no es el conocimiento dormido el que puede generar estas transformaciones,
sino el conocimiento en movimiento, el conocimiento en acción.
Y de algún modo el conocimiento no es la propiedad o el objeto
sino una capacidad humana.
Desde ese punto de vista, la actividad que ustedes y nosotros estamos
desarrollando, tiene mucho que ver con cómo será la sociedad
que se viene. En el mundo la sociedad que se viene es una sociedad del
conocimiento, dependerá de nosotros como lo hacemos en Argentina.
Muchas veces hablamos y no siempre los conceptos significan lo mismo para
cada uno de nosotros.
Generalmente la diferencia entre técnica y tecnología es
que la técnica es saber como se hace algo, es un conocimiento empírico.
Se hicieron excelentes aceros porque se sabía como hacerlo, pero
lo que no se sabía en aquellos tiempos era por qué había
que hacerlo de ese modo. La tecnología es saber por qué
hay que hacerlo de ese modo. De algún modo la tecnología
es el conocimiento organizado, un conjunto de conocimientos organizados
para alcanzar un determinado fin.
Se habla también de paquetes tecnológicos, que son conjuntos
de conocimientos organizados de distintas clases, donde una de las componentes
es el conocimiento científico, pero también hay otras formas
de conocimiento que influyen o provienen de diversas fuentes y se organizan
a través de métodos.
La invención es una idea y la innovación es una idea transformada
en un producto y aceptada por la gente. Cuando hablemos de sistemas nacionales
de innovación, nos vamos a referir a un conjunto que componen las
empresas, institutos de investigación y desarrollo, los gobiernos
y sus políticas activas y el contexto donde dicha actividad se
realiza.
Se suele decir que la forma organizativa de la producción para
este tercer milenio serán las empresas de base tecnológica
y que el principal capital que tienen las empresas de base tecnológica
es la calidad y capacidad de su gente. De algún modo, como lo decíamos
antes, el valor de lo intangible es algo que está en crecimiento,
es una cuestión que en nuestra comunidad científica deberíamos
trabajar, porque no es simple determinar cuanto vale un intangible. Es
mucho más simple saber cuanto cuesta hacerlo.
Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a presupuestar un proyecto
de investigación y desarrollo, pero si los podemos transferir al
sistema productivo de una empresa ¿cuál es el valor que
tiene ese proyecto?
Estas son capacidades que debieran generarse en nuestro sistema científico
tecnológico. Quiero detenerme un poco en lo que es vinculación
tecnológica, porque muchas veces se confunde vinculación
con transferencia.
Para nosotros vinculación tecnológica es poder generar mecanismos
de encuentro entre la oferta y demanda de conocimiento. Para eso es necesario
saber cuáles son las capacidades que tenemos desde la oferta y
también saber cuáles son las necesidades que hay desde la
demanda de conocimiento. Pero no basta con conocer ambas cuestiones, también
es importante generar ámbitos de encuentro y entonces, la vinculación
tecnológica sería un camino de doble vía, pero también
con lugares donde se puede estacionar y encontrarse.
Hay una cuestión que últimamente se está empezando
a considerar, sobre todo, por el relativo éxito y el relativo fracaso
de algunas políticas activas. Se ponen en marcha proyectos, programas,
pero no se le da la suficiente importancia a algo que podríamos
llamar el aprendizaje institucional. ¿Esto qué quiere decir?
Nosotros ponemos en marcha programas de financiamiento a través
de la Ley de Innovación Tecnológica y de la Agencia, para
proyectos conjuntos de empresas y grupos de investigación y desarrollo.
Sin embargo, no hay recursos para fortalecer y realizar el aprendizaje
institucional que debemos hacer para que estos instrumentos se vuelvan
operables y se potencien del modo que podrían hacerlo. Muchas veces
en lo que se termina es en que hay algunas personas que saben más
o menos cómo son las cosas, pero lo del aprendizaje institucional
es importante.
Desde ese punto de vista, creo que las universidades han hecho un esfuerzo
grande a través de sus oficinas de vinculación, pero lo
que desde la Provincia le reclamamos a la Nación es que para que
ese aprendizaje pueda ser más fructífero, es necesario que
los programas se piensen en función de los recursos, se piensen
financiados.
Otro tema importante es que hablamos mucho del cambio pero el cambio no
se produce con la rapidez que nosotros querríamos. En Inglaterra
se hizo un estudio tratando de ver por qué si todos hablábamos
del cambio , el cambio no ocurría y se llegó a la conclusión
de lo que ellos dieron en llamar el efecto paradigma, entendiendo el paradigma
no como lo emblemático sino como esas normas, implícitas
o explícitas, que rigen una determinada época.
Para demostrar esta cuestión se ponía el siguiente ejemplo:
a un señor al que le gustaba manejar un coche de colección,
un sábado inglés iba por un camino tranquilo y de pronto
un auto que viene de frente hace una brusca maniobra, se le tira encima,
vuelve a hacer una brusca maniobra y pasa al lado.
A un señor que venía conduciendo su vehículo, alguien
le grita “cerdo” y aquel le responde y se lleva por delante
el cerdo, que le hizo hacer una brusca maniobra. Entonces, este señor
tomó cerdo como un insulto y no como una advertencia.
Esto es un poco lo que se quiere significar con las normas explícitas
e implícitas que uno las da por ciertas y no pone en tela de juicio.
En esta sociedad del conocimiento y en la que avanzamos, hablamos de los
nuevos paradigmas. Sin embargo, muchas veces nos comportamos más
teniendo que ver con los viejos paradigmas. En este mismo sentido, cabe
la pregunta acerca de cómo vamos a consolidar el futuro. Uno puede
decir que el futuro es la razón de ser del presente, En este caso,
el futuro se vuelve incierto. No está determinado como en una proyección
clásica del pasado. Esto se ve en nuestras empresas, sobre todo
en las pequeñas y medianas, donde hay empresarios que hacen muy
bien lo que saben hacer. Pero lo que saben hacer no es lo que la gente
quiere comprar. Por lo tanto, siguen haciendo lo que saben hacer y cada
vez les va peor. Y lo que es más grave, el origen de sus problemas
son todos externos; o sean, son los chinos, los brasileños, el
Estado y la gente, que ya compra cualquier porquería y no las cosas
de calidad que se hacían antes.
El otro enfoque sería decir ¿qué es lo que la gente
quiere comprar o cuál es la potencialidad que la gente tiene para
un determinado producto?
En ese caso, uno debería adecuar sus sistemas y producir cambios
y aprender cosas nuevas.
Muchas veces, a nuestros empresarios pequeños y medianos, la incorporación
de tecnología les causa temor. El principal temor que tienen es
que esa tecnología que ellos no manejan, termine manejándoles
el negocio. Desde ese punto de vista, su principal consultor tecnológico,
a quien le tienen confianza, según una encuesta del INDEC, generalmente
es el proveedor.
- Muestra de filmina.
- 1.
Enfoques posibles. La Plata.pdf
- 2.1 Innovacion.pdf
- 2.2 Empresa
de Base Tecnologica.pdf
- 3. Politicas Activas.pdf
- 4. Desarrollo.pdf
- 4.2 CIC Instrumentos.pdf
-
4.3 CG Innovación Tecnológica .pdf
- Ciencia,
Tecnología y Sociedad.pdf
Acá pueden observar cómo se ven estas cosas desde el sistema
científico y cómo se ven desde el desarrollo tecnológico.
Así por ejemplo, la investigación científica produce
un conocimiento científico, mientras que la investigación
tecnológica a lo que se apunta es a la producción de un
producto, entendiendo como producto un servicio, donde los resultados
se publican, son de libre disponibilidad y se licencian, se hace la evaluación
por comisión y lo que se pretende es resolver un problema y la
aplicación es a mediano plazo.
Mientras que en el desarrollo tecnológico, lo que se busca es soluciones
a corto plazo y los resultados negativos se obvian; en la investigación
científica el tiempo no importa, generalmente lo económico
no importa, no es un elemento importante y sí tiene una importancia
fundamental en el desarrollo tecnológico.
Ahora quiero hacer un breve recorrido por las políticas de reactivación.
Se entiende como tal –y este fue un concepto desarrollado por las
empresas, justificado en fallas del mercado- la necesidad de que el mercado
intervenga para suplir estas fallas. Son dos los principios: uno de ellos
se refiere a la producción del conocimiento y el otro a que si
es atractivo para el mercado de capitales ya que el sistema bancario es
depositario del dinero de otros y no se puede arriesgar.
En los años 70´ y 80´ las instituciones de investigación
y desarrollo tecnológico no se vincularon con la comunidad ni con
el medio en que estos trabajos se desarrollaron.
En los 80´ y 90´ la cosa se fue revirtiendo paulatinamente
y comenzamos a observar la creación de emprendimientos conjuntos,
donde las medidas promocionales se llevaron a cabo entre el estado y la
actividad privada, por un lado y los grupos de investigación por
el otro. Y de los ’90 en adelante, se ha volcado más a generar
capacidades de absorción del conocimiento.
En los ’70 y ’80, los principales esfuerzos se impulsaban
para lo tecnológico, por lo científico y tecnológico,
incubadora de empresas. Se alentaba -aún se sigue haciendo- al
investigador desde su propia empresa y se consideraba que el investigador
debía dejar el laboratorio para poner en marcha su empresa.
En los ’80 y ’90, se promovían y fomentaban proyectos
de emprendimientos conjuntos. Los instrumentos eran créditos financieros.
Desde el año 2000, se orienta a generar capacidad de absorción.
Los ejemplos son los centros de negocios de innovación, que está
poniendo en marcha la Unión Europea.
En cuanto al financiamiento, lo que se desarrolló fue la llamada
industria de capital de riesgo. El capital de riesgo no es una actividad
financiera sino que participa del negocio de otro. El inversionista de
riesgo aporta gerenciamiento, y la utilidad que va a obtener, no la va
a obtener por una tasa de interés sino por el éxito que
tiene el negocio.
Mientras esto ocurría en el mundo, ¿qué ocurría
en la Argentina? Cuando se recupera la democracia, en 1983, las plataformas
políticas eran mucho más importantes que hoy. En la actualidad,
pareciera que es más importante la gente. Caminamos en ese sentido.
En las plataformas políticas de ninguno de los principales partidos
políticos que compitieron en aquel momento se contemplaba esta
cuestión. En las universidades se discutía si transferir
conocimientos era una función de ellas y si las deformaba o las
transformaba. Se discutía sobre la existencia de otro sistema nacional
de ciencia y tecnología. Estamos hablando de veintipico de años
atrás.
La mayor aproximación de un trabajo informático con las
empresas lo hacía el INTI, el INTA y el SADI, que era el Servicio
de Asistencia Técnica a Empresas. Y en las universidades había
algunas situaciones que impulsaban, sobre todo, desde la agilidad administrativa,
proyectos con las empresas.
En 1988, hubo una iniciativa del bloque de la Unión Cívica
Radical para promover, a través de un crédito fiscal, el
encuentro entre ambos sistemas.
Los principales temas que se discutían en el Congreso eran la ley
de patentes -la que estaba vigente en ese momento era la 111- y el proyecto
de ley de transferencia de tecnología, entendida la transferencia
como las regalías que se pagarían por esos contratos de
transferencia. Era más la comercialización de tecnología
donde apuntaba la ley de transferencia que al impulso de transferir conocimiento
del sistema científico tecnológico al sistema político.
En los 90´ la Provincia genera recursos a estos fines provenientes
de un prestamo del BID, que tenía tres componentes: BID1, cuyo
componente es la generación de conocimiento, BID2, su principal
componente es el equipamiento y laboratorio y un fortalecimiento institucional
de 10 millones de dólares que fueron al INTA y al INTI y el BID3,
cuyo principal componente era la infraestructura y de esa época
data la creación de los cinco o seis centros del CONICET.
En 1994 se crea el programa de capacitación tecnológica
en la universidad estatal, se transfiere la Secretaria de Ciencia y Técnica
al Ministerio de Cultura y Educación y se unifica en una agencia
los fondos provenientes del Tesoro Nacional y los del programa de capacitación
tecnológica.
Durante el tiempo en que estuvo al frente de la Secretaría el doctor
Sadosky, muchos de los convenios celebrados con las universidades nacionales
fueron denunciados ya que se trató que fuera el CONICET la agencia
de promoción.
En el 96´ lo que se hizo fue crear la Agencia de Promoción
Científica y Tecnológica, como el ámbito de la planificación.
Hay esfuerzos realizados en varios lugares con resultados interesantes
pero debo confesar que no hemos tenido la capacidad suficiente para defender
los resultados y confieso que estamos en deuda en lo que se refiere a
mostrar lo que pudimos hacer.
Estos son los errores que hemos cometido. Muchas veces el error consiste
en importar modelos que funcionan en otros lugares porque dentro de ese
contexto pudieron tener éxito, mientras que aquí el resultado
fue un fracaso rotundo por ser adversas las condiciones que nos rodeaban
para lograr aquí el mismo éxito que en el exterior.
Hay mucho por hacer en este sentido y hay mucho por hacer en las prácticas
tecnológicas, sobre todo establecer mecanismos de vinculación,
de encuentros, porque esto es fundamental para la formación básica
porque según la física, desde donde yo provengo, la ley
dice que los cuerpos caen sobre la tierra pero la luna no se cae.
Nosotros, desde la Comisión de Investigaciones Científicas,
estamos dispuestos a colaborar, en la medida en que esta Universidad Nacional
de La Plata nos lo requiera, sobre todo, en lo que hace al tema de la
elaboración de planes estratégicos.
Sr. ASISTENTE.- ¿Cuánto tarda en llegar a la Argentina este sistema de políticas activas?
Lic.
GONZALEZ.- En la Argentina, el concepto de innovación
llega a través del sistema científico y no a través
de las empresas.
Generalmente, es el sistema universitario el que tiene mayor capacidad
de anticiparse. La información llega rápido. El tema es
cómo esa información cobra cuerpo.
En estos momentos, estamos tomando algunas cosas de los centros de innovación
y de los centros de negocios de la innovación a fin de ponerlas
en marcha.
Básicamente, una de las actividades que está desarrollando
la CIC es tratar de ver la oportunidad del negocio que hay en los grupos
de investigación; no pedirle al investigador que se vaya del sistema
para instalar su empresa, sino que armemos una cadena de posta y que pase
la posta para ver, bajo su conducción, quién la puede continuar.
Pero del mismo modo que para presentar un trabajo en un congreso científico
hace falta no únicamente el trabajo anotado en el cuaderno sino
una preparación, para que tenga oportunidad de negocios es necesario
hacer un proyecto, una presentación para que esta oportunidad sea
interesante.
Sra. MALDONADO.- ¿Podría ampliar el concepto de aprendizaje institucional?
Lic.
GONZALEZ.- Lo que queremos significar con el tema de una playa
de estacionamiento y barcitos, es que tiene que haber un lugar de encuentro.
No alcanza con que se conozcan las capacidades sino las necesidades; se
tienen que encontrar.
Hay cosas nuevas que pueden surgir del encuentro de las capacidades y
necesidades, cosas que no las previó la empresa ni el grupo de
investigación. Tenemos ejemplos acerca de nuevos proyectos que
surgieron a partir del encuentro de un empresario y un investigador.
Cuando hablamos del aprendizaje institucional, en muchas de estas cuestiones
no hay profesionalidad; somos todos amateurs. Decimos que tenemos que
producir el encuentro y no estamos tomando con rigurosidad cómo
es este mecanismo del encuentro. Y cuando ponemos una maestría
en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación,
lo que formamos, generalmente, es un cuadro que se incorpora al sistema
científico, que va a trabajar en la búsqueda de indicadores
y que va a hacer un trabajo que le va a servir a los hacedores de políticas.
Pero no le va a servir al empresario concreto.
Luego tenemos la categoría de iniciación a la carrera de
investigación científica; un sistema de becas de perfeccionamiento,
etc.
Y pareciera ser que todas las cosas que estamos haciendo para post-grado
se van a volcar a este sistema, lo que va a posibilitar la duplicación
del sistema científico por la gran cantidad de gente, van a ser
cosas a nivel macro cuando nosotros necesitamos lo micro en el propio
proceso de la investigación.
Necesitamos manejarnos con cuidado con las empresas, con el empresario
porque a veces ellos no cuentan con las medios tecnológicos adecuados
para manejar su negocio. Manejar un método productivo es mucho
más complejo.
En cuanto al tema del aprendizaje institucional creo que lo primero que
hay que hacer es lograr el fortalecimiento de la oficina de vinculación.
Es muy importante prestarle atención a este tema porque hay que
ver de qué manera se logra aumentar los recursos asignados o si
hay que poner más bien el énfasis en el desarrollo de las
capacidades de quienes vayan a realizar estos trabajos.
A mi entender, la oficina de vinculación no debe fijar su preocupación
en la generación ni transferencia de conocimientos sino más
bien a motivar a la gente para que se encuentre. (Aplausos)
Ing. ARNERA.- Creo que habrá muchas preguntas
para realizar, pero como el tema no se agotó, vamos a propiciar
la realización de un taller en el corto plazo y allí se
podrán satisfacer las inquietudes de los presentes.
Agradecemos la presentación realizada por el Lic. González,
la cual ha sido sumamente interesante.
MESA REDONDA Y DEBATE
TRANSFERENCIA Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
Ing.
ARNERA.- A continuación se realizará la primera
mesa redonda prevista en esta Jornada, en la cual participarán
los siguientes investigadores y profesores de nuestra Universidad: el
Dr. Raúl Grigera, de la Facultad de Ciencias Exactas; el ingeniero
forestal Marcelo Otaño, por la Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales; el diseñador industrial, Eduardo Pascal, por la Facultad
de Bellas Artes, el doctor Isidoro Schalamuk, de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo y el Geof. Jerónimo Ainchil, por parte de Vinculación
Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata.
Cada expositor tendrá diez minutos para realizar su exposición,
finalizadas las mismas, los participantes de esta mesa redonda tendrán
un par de minutos más para completar sus ideas, para luego dar
lugar a las preguntas de la audiencia.
En
primer lugar, hará su exposición el Dr. Raúl Grigera,
quien es Doctor en Física egresado de la UNLP. Profesor Titular
de la Facultad de Cs. Exactas de esta Universidad. Investigador Superior
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Director del Instituto de Física de Líquidos y Sistemas
Biológicos (IFLYSIB) y Presidente de la Asociación Física
Argentina.
Dr. Grigera, lo escuchamos:
Dr.
GRIGERA.- Buenos días.
Yo inicié la investigación científica, en principio
básica, estudié Física y como interesado en los problemas
relacionados con la Biología, me encontré con algo que la
naturaleza nos plantea que son las situaciones que queremos resolver con
los elementos que tengamos y no siempre una ciencia en particular tiene
la solución de ese problema. Eso me llevó a entrar en la
Biología, en la Química, en la Fisicoquímica, etcétera.
Pero la metodología de la investigación, sobre todo para
una situación compleja, no necesariamente tiene que atacar la complejidad
como tal sino con modelos. Siempre nos dicen que en la física estudiamos
a los caballos esféricos y sin roce, parece algo absurdo pero no
lo es tanto.
El tema de nuestra investigación básica está alrededor
de los problemas del agua, la participación del agua en un sistema
biológico y sus relaciones con la estructura, etcétera.
Como nos pareció un tema importante, seguimos adelante.
Uno de los temas que tal vez como modelo empezamos a estudiar es el empleo
del colágeno, que es la proteína más abundante en
los mamíferos, en estudios esencialmente básicos.
En el año 72 en un Seminario sobre Hidratación de Colágeno,
había dos caras diferentes que provenían del CITEC, Centro
de Investigaciones Tecnológicas del Cuero. Conversando con ellos
aprendí que el cuero es esencialmente colágeno y que para
mí las vacas tenían cuero pero, antes de curtirla, las vacas
tienen piel. Terminamos con algunos trabajos de investigación en
1972 ó 1973, que era más o menos considerar que yo había
terminado la investigación, porque hacer una cuestión de
aplicación en cuero que era una cosa bastante sucia, no tenía
aspecto de investigación básica.
Sin embargo nos fue bastante bien, porque integramos un proyecto de curtición
dentro de América Latina. Y ahí aprendí muchas cosas,
que cuando uno tiene la oportunidad de conversar con la gente que tiene
problemas, ellos se dan cuenta y nosotros nos damos cuenta de que nuestros
conocimientos básicos pueden tener un profundo efecto sobre los
procesos que ellos están realizando.
Cuando la licenciada González comentaba el problema del contacto
y la transferencia, yo pensaba que en los últimos tiempos en muchas
instituciones –en la Universidad, en la CIC, en los laboratorios-
nos preguntan qué hacemos para difundir. Nosotros realizamos listas,
pero esas listas no las entiende absolutamente nadie; nadie que lee lo
que nosotros hacemos, con los títulos que tenemos, puede entender
que quizás eso puede mejorar su trabajo, porque el efecto de los
tensioactivos con el PH es exactamente al revés de cómo
ocurre en la realidad -cosa que hemos obtenido a través de la investigación
básica-, que lo que nosotros sabemos de agua y sistemas tecnológicos
les pueden facilitar el proceso de criopreservación. Hay un montón
de cosas que si uno no conversa y no sabe exactamente qué es lo
que hace ese señor y qué es lo que podría hacer,
no lo podemos ayudar.
Nosotros, particularmente, seguimos haciendo investigación básica,
no solamente en colágeno sino en otro tipo de proteínas,
donde se utiliza entre otras cosas- mecánica estadística
y situaciones que no parece que pudieran estar vinculadas a una actividad
tecnológica. Pero en algún momento aparece una médica
que tiene un problema; nos parece que lo podemos resolver que, en realidad,
ahí es donde uno se entera de que existen ese tipo de problemas
y con nada más que veinticinco años de trabajar en un problema
básico: cómo se comporta el colágeno y sus interacciones,
etcétera, nos llevó a proponer una idea. No se inventó
demasiado, la idea es muy simple, que si uno quiere un orden tiene que
poner un patrón para que se ordene. La idea era fácil, conseguir
el patrón apropiado era algo más complejo pero en un par
de años pudimos generar un tipo de colágeno como patrón
de crecimiento para las heridas hipertróficas.
Eso es un invento y podría llegar a ser una innovación.
El camino para llegar, después, a la implementación, no
es simple, no se trata solamente del problema de la protección
sino que, particularmente un producto que tiene que ver con la salud,
tiene una serie de requerimientos y los laboratorios están muy
interesados en poder explotarlo pero en absoluto interesados en hacer
aportes, porque en alguno de los casos en que hemos llegado casi a un
acuerdo, todo funcionaba muy bien pero: "mejor que la producción
la hagan ustedes". Pero la producción significa todo un proceso
de preparación de los locales, etcétera, que nos permitirían
hacer las pruebas clínicas por nuestra cuenta, no tendríamos
por qué asociarnos a alguien para que después se lleve el
producto.
De alguna manera, nos hemos concentrado en detalles no de comercialización
-porque si hay algo que yo no sé hacer es comercializar-, pero
sí en la producción a una escala muy diferente de la del
laboratorio. Eso lo estamos haciendo con bastante éxito y quizás
en algún momento podamos llevar adelante ese producto, pero eso
no significa que hayamos abandonado la investigación básica.
La investigación es el único método de seguir progresando
dentro de nuestra capacidad y poder hacer aportes en valor agregado a
los posibles productos. En este momento tenemos dos patentes. La patente
original era una muy buena idea pero era muy difícil de implementar
en la producción industrial a nivel masivo, lo cual nos llevó
a diseñar un nuevo proceso de producción. Esa segunda patente
indica que no nos quedamos en lo que sabíamos sino que seguimos
con nuestra investigación básica.
Muchas veces se habla que la metodología de la tecnología
o de la investigación tecnológica y la investigación
básica. Yo no encuentro absolutamente ninguna diferencia entre
una metodología para resolver el problema de la interacción
del agua y una proteína o la estructuras de las fuentes de hidrógeno
con cualquiera de los solventes y encontrar alguna solución de
tipo tecnológico de avanzada. No hacemos investigación básica
solamente para sobrevivir dentro de la carrera de investigador, sino que
lo hacemos porque creemos que la investigación básica puede
dar frutos directos.
Estoy empeñado en que ese producto no nos dé dinero, sino
que ese producto de colágeno esté disponible a la brevedad
a bajo costo en todos los hospitales del país.
Muchas gracias. (Aplausos)
Ing.
ARNERA.- Muchas gracias Dr. Grigera.
Invitamos al Ing. Marcelo Otaño a que realice su presentación.
El Ing. Otaño posee el título de Ingeniero Forestal, siendo
egresado de esta Universidad. Es Profesor Adjunto, de la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de la UNLP. Actualmente se desempeña como
Prosecretario de Vinculación Tecnológica de dicha Facultad.
En la actividad privada ha desarrollado tareas como Asesor Técnico
de empresas madereras, asesor técnico de la Cámara Argentina
de Aserraderos, Maderas y Afines, siendo a su vez evaluador de Proyectos
del Consejo Federal de Inversiones.
Ing. Otaño, lo escuchamos
Ing.
OTAÑO.- Buenos días.
En general agradezco a la Universidad por invitar a nuestra Facultad y
en particular a Patricia Arnera. Cuando Patricia me invitó, realmente
pensé que nuestra participación tendría que haber
estado invertida, dada la experiencia que ella tiene en el tema de vinculación.
Cuando le planteé qué se pretende de mi exposición,
Patricia me respondió simplemente contar mi experiencia en la Prosecretaría
de Vinculación Tecnológica, tarea que desarrollo desde hace
un corto tiempo.
Mi intención en mi exposición es hablar como Prosecretario
y no como investigador y contarles las cosas que estoy observando en este
tiempo.
Escuché atentamente a Conrado hablar de vinculación, de
investigación y de desarrollo, conceptos que define para saber
donde estamos parados y de qué estamos hablando. Obviamente, en
el caso de vinculación se plantea poder unir oferta y demanda,
que es una de las tareas que tengo a mi cargo, esto es abrir la Facultad
y poder insertarla en el medio.
Pero acá, fundamentalmente, lo que también tengo que decir
es que esto requiere un cambio cultural muy importante, al menos en mi
Facultad. Durante muchos años, los grupos de investigación
estuvieron encerrados en sus investigaciones, en sus publicaciones y en
el momento en que uno trata de relacionar las demandas, llega una empresa
que está demandando algo y que haya una respuesta inmediata de
los grupos de investigación... eso es un problema. Esto no quiere
decir que todos los grupos actúen de la misma manera. En nuestra
Facultad se obtuvo un reconocimiento por, justamente, los grupos que han
desarrollado líneas y variedades en cereales y forrajeras, lo que
ha hecho que la Facultad se haya podido relacionar con distintas empresas;
además, estos grupos han recibido regalías y tienen la propiedad
de estas variedades. Es decir, hay una tradición de la Facultad
por ese lado. Por otro lado, hay grupos que, indudablemente, es como que
están empezando a relacionarse con el medio.
Otro tema importante es el tiempo que tenemos los grupos de investigadores
y que tiene que ver con el cambio cultural al que hacía referencia,
porque nuestros tiempos, muchas veces no son los tiempos de la empresa.
Cuando una empresa golpea las puertas de la Facultad vemos quién
puede dar respuesta a esa demanda e, indudablemente, muchas veces nos
quedamos a mitad de camino, porque eso implica una respuesta inmediata
y eso llevaría a que el grupo de trabajo, quizás, no tenga
fines de semana o que sus vacaciones se vean interrumpidas. Por eso digo
que tenemos que pensar en un cambio de mentalidad muy importante si queremos
insertarnos y ser confiables en el ámbito privado.
Ahora bien, hay otro tema que he visto en este tiempo y es el investigador
en el medio científico o dentro del sistema y las obligaciones
que tiene en el sistema. Esto es: es evaluado, tiene que publicar y demás.
Me he visto en un par de situaciones con un grupo de investigadores que
han desarrollado ciertos productos; hay un caso de un grupo de investigadores
de nuestra Facultad que han trabajado con un antibiótico para abejas,
se ha hecho un convenio con la empresa y el producto tiene que ser inscripto
en el SENASA, lo que significaría para ese grupo la obtención
de regalías y poder seguir investigando. Ahora bien, con anterioridad
a todo este convenio el mismo grupo publica, es decir que hay una difusión
de los conocimientos. Todo esto ha sido apropiado por otra empresa que
hoy inscribió el producto en SENASA.
Entonces la pregunta es: para aquellos que no hacen investigación
básica sino un desarrollo, me parece que el sistema debería
tener cierta contemplación o una forma de evaluación totalmente
distinta. Porque el desarrollo lleva un cierto tiempo y no se lo puede
estar difundiendo hasta que no se lo patente.
Por otra parte, quería hablar respecto del aprendizaje institucional
al que hizo referencia Conrado y tiene que ver con el desconocimiento
que se tiene sobre los instrumentos de financiamiento. Hay muchos instrumentos
de financiamiento y, obviamente, ese aprendizaje institucional tiene que
centrarse en una Prosecretaría o una Secretaría. Además
sería importante que desde la Universidad exista una ventanilla
única, donde toda esta información sea canalizada para que
los investigadores puedan tener estas herramientas concentradas en un
mismo lugar.
Por otro lado, existe una complejidad en el desarrollo de estos instrumentos
que deberían ser simplificados.
Finalmente, sé que el año pasado la Universidad hizo jornadas
donde se discutieron estos instrumentos y puso a disposición de
las distintas unidades académicas un apoyo, que tendría
que profundizarse para que estos instrumentos puedan ser utilizados con
mayor eficiencia.
Muchas gracias. (Aplausos)
Ing.
ARNERA.- Muchas gracias Ing. Otaño.
A continuación disertará el Profesor Eduardo Pascal, quien
es Diseñador Industrial, egresado de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña
como Jefe de Departamento de Diseño Industrial de la Facultad de
Bellas Artes, siendo a su vez Profesor ordinario de la misma Facultad.
La actividad profesional la ha desarrollado en los ámbitos Público
y Privado.
Prof. Pascal, lo escuchamos
Dis.
Ind. PASCAL.- En principio quiero agradecer a todos los organizadores
la posibilidad de participar en esta Jornada, sobre todo por la generosa
amplitud de invitarme a pesar de que no provengo del área de las
ciencia llamadas duras.
Mi formación como diseñador industrial está fuertemente
ligada a un proyecto que reside y se nutre permanentemente de los aportes
de los conocimientos de los investigadores, científicos y tecnólogos,
no solo del ámbito académico sino también de los
sectores del desarrollo y de la producción industrial.
Debatir hoy y aquí en la Universidad me parece necesario y estratégico,
porque lo que espera la sociedad a la que pertenecemos es que formemos
hombres capaces de proponer modelos de cambio, progreso y crecimiento,
que nos permitan en conjunto superar la profunda crisis que nos atraviesa.
Nuestra Universidad cumple cien años, es una Universidad moderna,
pública, laica, abierta, gratuita y democráticamente cogobernada.
Tiene, además, una fuerte impronta cientificista, lo expresa claramente
su escudo, su emblema, "por la ciencia y por la Patria", dice.
Su desarrollo y crecimiento a lo largo de estos cien años no fueron
para nada fáciles. En uno de sus mejores momentos o períodos
-la década del 60- se creaba en la entonces Escuela Superior de
Bellas Artes, la carrera de Diseño Industrial. Oportuna y necesaria
creación, para fortalecer con diseñadores industriales el
modelo industrialista que, asentado desde antes de 1930 como proyecto
nacional, ocupaba el 40 por ciento de la gente en la industria manufacturera
y los sueldos que distribuía en ese entonces duplicaba los actuales.
El final de este auspicioso proceso de crecimiento industrial tuvo lugar
en el año 1976 con el brutal golpe militar que plasmó, como
modelo económico, la apertura importadora con fuerte endeudamiento
externo, vaciamiento y destrucción de la industria argentina, con
secuelas de desocupación, pobreza y ruptura del tejido social.
Las universidades nacionales, también en la misma década
-precisamente, en el año 66- fueron intervenidas, saqueadas y sus
cuadros científicos de investigadores, docentes y alumnos, expulsados
de los claustros. Esta situación dañó profundamente
las instituciones, paralizando el avance hasta entonces alcanzado, quedando
relegada respecto de los logros científicos de otros países.
Un dato revelador indica que la ciencia en los países desarrollados
ha progresado mucho más en los últimos treinta años
que en los 360 años de su historia.
Parece necesario apuntar que la actividad modulada del diseño industrial
es proponer las soluciones morfológicas que materializan los productos
que utilizamos, y esto requiere -como dije anteriormente- proyectar, es
decir, realizar una serie de acciones interrelacionadas en un proceso
particular, abierto, dinámico y específico que, impulsado
por la creatividad, cierra el ciclo cuando las soluciones sometidas a
juicio de valor acreditan en la propuesta las cualidades innovativas imaginadas,
definidas y prescriptas en un marco conceptual generalizador.
El diseño industrial es una disciplina tecnomorfológica,
donde la tecnología es la manifestación más evolucionada
del trabajo y basa su accionar sobre tres pilares fundamentales: el proyectual,
el morfológico y el tecnológico. Todas sus actividades utilizan
los conocimientos que emergen de las investigaciones. Emplea nuevas tecnologías
y materiales y experimenta nuevas formas, generando marcos teóricos
o nuevos conceptos que transfiere para el debate y la búsqueda
de su identidad.
El taller de diseño industrial, tarea en la que desarrollo mi actividad
docente, cuenta con una valiosa experiencia de transferencia, vinculación
proyectual y tecnológica.
Durante 1986, 1987 y 1988, estableció acuerdos con el corredor
productivo de La Matanza, que para ese entonces contaba con 6.000 industrias,
y los alumnos avanzados proyectaron en estos establecimientos con resultados
satisfactorios.
El Departamento, y también sus materias, se relacionan con carreras
de otras facultades, con institutos públicos y privados y con industrias
y centros de investigación con modernidad pedagógica para
establecer vínculos recíprocos en favor de incrementar sus
conocimientos e información. Contar con la información seleccionada
y pertinente. Asegurar procesos ajustados a necesidades claramente identificadas,
posibilita soluciones creativas y originales.
El diseño industrial configura una herramienta indispensable para
la innovación tecnológica y requiere una permanente y eficaz
fuente de producción de conocimientos.
Por lo tanto, hoy, el Departamento, la carrera y la facultad misma, se
han abocado a activar el Instituto de Investigaciones de Diseño
Industrial para gestionar renovados vínculos en la comunidad, sus
organizaciones y servicios, fortaleciendo la relación diseño-proyecto-industria
y el consiguiente crecimiento del entramado productivo regional. (Aplausos).
ING.
ARNERA.- Le agradecemos Profesor Pascal.
Seguidamente escucharemos al Dr. Bernardo Isidoro Schalamuk, quien es
Dr. en Ciencias Geológicas. Investigador Superior del CONICET.
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Actualmente
es a su vez, Director del Instituto de Recursos Minerales (INREMI).
Dr. Schalamuk, lo escuchamos
Dr.
SCHALAMUK.- Cuando venía para acá no tenía
bien claro que iba a decir, porque se trata de un tema bien amplio.
Escuché al vicepresidente de la Universidad y al vicepresidente
de la CIC y entendí que esta discusión sobre ciencias básicas
y transferencias no son antagónicas.
En este momento, recuerdo lo que decía Houssey en los años
’60. El decía que no había ciencias aplicadas sino
ciencias que aplicar.
En lo personal, recién egresado, trabajaba en ciencias básicas,
en minerales nucleares que tenían aplicación muy relativa.
Aunque se escribían papers, se podía publicar trabajos internacionales.
Eso me facilitó, en aquel momento, una beca externa otorgada por
el CONICET, cuando Houssey era presidente de ese organismo.
Cuando llego a Europa a trabajar sobre ese tema, me encuentro con algunas
dificultades. El director había cambiado de organismo y el tema
que iba a desarrollar no me gustaba tanto como el que había pensado
en ese momento.
Entonces, con la inexperiencia de aquellos 27 años le escribí
al doctor Houssey una carta en pleno verano, era el mes de diciembre,
diciéndole que quería cambiar de tema y que para eso necesitaba
más recursos, que se trataba de un tema de investigación
básica pero con aplicación directa.
El lugar donde tenía que trabajar estaba al S.O. de la Península
Ibérica; era un nuevo yacimiento de minerales, que había
una empresa de esa universidad que me apoyaba, que iba a realizar la explotación
mientras que nosotros íbamos a hacer la exploración.
El 15 de enero de 1970, el doctor Houssey me envió una carta dándome
su autorización ad referéndum del director de la institución,
que en ese momento estaba de vacaciones.
Ese trabajo, que luego se convirtió en mi tesis doctoral, era un
trabajo de investigación básica pero también tenía
una orientación desde el punto de vista de la investigación
aplicada.
Cuando regresé a Argentina la situación había cambiado;
fueron años muy duros y no era fácil proponer un proyecto
de investigación básica para de inmediato hacer una investigación
aplicada o para transferir la investigación básica al medio
en forma inmediata.
En ese momento se hablaba poco pero se seguía haciendo investigación
básica. Yo publiqué un trabajo sobre mineralogía.
Esto no me perjudicó desde el punto de vista científico,
pude seguir la carrera en el Consejo Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica y conseguimos la aprobación
de parte del CONICET de un proyecto para estudiar metales preciosos en
la Provincia de Santa Cruz que todavía sigue vigente y marcó
un rumbo a nivel nacional.
El convenio se celebró entre la Universidad Nacional del Comahue
y la empresa FOMICRUZ ubicada al S. E. de la provincia de Santa Cruz,
que contó con el auspicio del CONICET y el aporte económico
de la empresa, con el énfasis puesto en la formación de
recursos humanos a través de pasantías a cargo de la misma.
Creo que hemos hecho una buena experiencia y sobre todo, una buena escuela,
porque hemos formado becarios y pasantes.
Es bueno señalar que cada tesis doctoral tiene un costo de aproximadamente
50 a 100 mil dólares por las publicaciones en revistas internacionales,
congresos con aplicación inmediata o semi-inmediata.
Con el tiempo se sumaron otras empresas, pero todavía no participaron
empresas nacionales quizás, por razones personales o ideológicas.
Pensamos en empresas del Estado o en empresas de capital nacional. Ahora
tenemos un proyecto de ese nivel, donde existe un convenio entre la Universidad
Nacional de La Plata y una empresa nacional.
Entre los descubrimientos que estamos desarrollando, existe un porcentaje
importante en el caso que se concrete, evalúe, que se venda, que
se transfiera para los recursos propios de la Universidad y para el instituto,
para seguir formando los recursos humanos que necesita el grupo que está
gestionando estos proyectos. De modo que, en este momento, no dejando
de hacer investigación, hacemos transferencias.
Además, podemos decir con cierta tranquilidad que, tal vez, seamos
el grupo de la Argentina que más conoce al pequeño sector
geológico de la provincia de Santa Cruz, que constituye otra de
las áreas desde el punto de vista económico más importante
en metales; en este caso, metales preciosos. No nos restringimos a eso.
Se estuvo hablando aquí de la necesidad de la transferencia. Quisiera
agregar el tema de la responsabilidad que tienen los investigadores científicos
y la responsabilidad que tienen los universitarios.
Estamos en la provincia de Buenos Aires. Creo que Jerónimo conoce
bien el tema porque lo hemos hablado. La provincia de Buenos Aires tiene,
entre otros, un problema de arsénico en las aguas. Tal vez, cometo
un error al decirlo en voz alta. A quienes venden el agua no les va a
interesar que diga estas cosas, pero también hay una cuestión
ética de decirlo, porque hay poblaciones endémicas en ese
tema, no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino también
las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero.
No hay estadísticas acerca del número de lamentables muertes
y de problemas de cáncer. No existen mapas donde se conozcan las
formaciones geológicas y se sepa si existe falta de cromo o exceso
de cromo y de plomo. Nosotros somos parte de la tierra y tenemos que cuidarla.
Pero también tenemos que saber dónde estamos.
Existen soluciones. Existen soluciones naturales. Hace unos días,
hablé con alguien que tiene responsabilidad en cuanto al abastecimiento
de agua y me decía que es un problema grave.
Fue un problema muy grave y por eso debimos adquirir un equipo para extraer
arsénico y ahora no sabemos qué hacer con él ya que
gastamos varios miles de dólares, pero ya deberíamos contar
con los depósitos para guardarlos y esto es peligroso para la salud
y habría que transformarlo en otro producto para no hacer un nuevo
repositorio para guardar el arsénico.
Quería decir que este no es un tema menor y la Universidad, de
una u otra manera, debe intervenir, a través de sus investigadores,
paso a paso para encontrar una solución.
Creo que esta debe ser una misión de la Universidad, de los centros
de investigación curricular trabajando en conjunto en el tema.
(Aplausos)
Ing. ARNERA.- Muchas gracias Dr. Schalamuk.
Finalmente hará su disertación el Geofísico Jerónimo
Ainchil, quien ha egresado de la Facultad de Ciencias Astronómicas
y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Profesor de
la misma Facultad, desempeñándose actualmente, a su vez,
como Director de Vinculación Tecnológica de esta Universidad.
Profesor Ainchil, lo escuchamos
Geof. AINCHIL.- Voy a insistir con el tema de la vinculación
tecnológica donde según lo que hemos escuchado hasta ahora
es el más importante y, por lo tanto, al que tenemos que prestarle
mayor atención.
Nosotros tenemos en todas las facultades grupos de trabajo encarando una
gran diversidad de temas, que ni nos podríamos imaginar. Cada vez
que conocemos gente de otras facultades nos enteramos que existen grupos
de trabajo que está haciendo algo.
Entonces el desafío consiste en ver cómo nos vinculamos
con ellos, cómo producir el punto de encuentro para articular nuestros
conocimientos y con el sector que está afuera, sea público
o privado.
Nosotros la vinculación la entendemos como la posibilidad de transmitir
conocimientos sobre temas específicos, que en este proceso tiene
tres partes: conocer la oferta que somos capaces de brindar, la demanda
del medio y, por último, buscar mecanismos de acercamiento.
Es aquí donde comenzó la revisión de nuestro accionar
sobre todo en lo que hace a la oferta que somos capaces de brindar o si
no somos capaces de hacer que los grupos –me incluyo- contestemos
algunos pedidos que se nos hacen desde distintos sectores diciendo en
qué los podemos ayudar, en qué podemos ayudar a los distintos
usuarios en un estado de cosas que nadie entiende para qué sirven.
Nuestra base de datos en este campo es incompleta o para la mayoría
incomprensible y, en este sentido, habrá que ir dando un cambio
de actitud fuerte que requiere que los grupos de trabajo se pongan a pensar
en las soluciones y explicar algo en forma comprensible.
Este es un llamado a la realidad, es nuestra responsabilidad y compromiso
La Universidad y el conjunto de universidades nacionales están
trabajando, a través de la red de vinculación tecnológica
de las universidades nacionales, en la organización de una única
página web, una oferta normalizada de todas las cosas que podamos
hacer desde las universidades, de tal manera que el sector productivo
tenga acceso y pueda vincularse con distintos grupos por alguna razón
que la convoque, o porque es el único grupo que lo hace, o porque
le queda más cerca.
En poco tiempo, estaremos enviando a todos los grupos de trabajo, los
de investigación, la dirección para que puedan cargar sus
datos y su oferta a ver si empezamos a tener un conocimiento más
acabado de qué es lo que podemos hacer.
El otro tema es cómo hacemos nosotros, que venimos acá a
trabajar todos los días, para conocer qué es lo que demanda
el medio. Básicamente, organizar este tipo de encuentros.
Muchas veces hay iniciativas mediante las cuales nos ponemos en contacto
con empresarios, municipios y organismos del Estado. Esto también
es una tarea que lleva esfuerzo y dedicación.
Físicamente, la Universidad puede atender un número finito
de esos requerimientos y tomar nota de las actividades en las que nos
podemos sumar. Hay mucha gente que lo hace con trayectoria y dedicación.
Nos enteramos que hay sectores en los que podría haber una demanda
potencial de conocimiento. Pero deben sumarse las facultades. Además,
las facultades tienen su propio sector de vinculación.
Hay muchos temas respecto de los cuales es necesario tener la presencia
en lo que se reclama, donde se nota la ausencia de la Universidad. Estamos
intentando tener presencia localmente con las industrias y cadenas productivas
de La Plata, Berisso y Ensenada. Hay un montón de actividades en
las que la Universidad es requerida en forma permanente.
Es inevitable que produzcamos un cambio de actividad en nuestros grupos,
en nuestras facultades, para que esa presencia sea completa, ya sea en
los foros locales que se realizan, como así también en reuniones
con los municipios. Los municipios, sacando estos tres, también
quieren verse influenciados por la presencia de la Universidad. Entonces,
tenemos requerimientos de Magdalena, Berazategui, Brandsen, Punta Indio.
Hay muchos lugares donde ir a buscar esa demanda, y tenemos que coordinar.
Es cierto lo que decía Conrado. Muchos de nosotros llegamos a esta
actividad porque la desarrollamos en nuestro grupo de investigación
y aprendemos a manejar algunas herramientas, pero no dejamos de ser amateurs.
Hay una línea que pretende ir profesionalizando esta actividad.
Hay algunas posibilidades de contar con apoyo para redactar contratos
tecnológicos para poder discutir y negociar. Podemos colaborar
con los grupos de investigación a los que les interesen estos temas.
Finalmente quería decir que debemos hacer un replanteo como docentes
e investigadores de la Universidad en lo que hace al personal que estamos
generando en nuestra casa, el que debería tener un perfil más
que pensando en una relación de empleo en una persona capacitada
para iniciar su propio emprendimiento.
Este es un tema que la Universidad se debe plantear, no se si todavía
a nivel cultural sino a nivel institucional, para que integren nuestro
grupo de trabajo pero, previamente debemos darles las herramientas para
que los jóvenes que se gradúan de aquí en más
puedan tener la capacidad de solucionar sus propios problemas.
Nuestro desafío es formar profesionales que un futuro no muy lejano
tengan la iniciativa que se requiere para iniciar su propia empresa pero,
para que esto deje de ser una expresión de deseos, deberemos darles
las herramientas que necesiten para cumplir estos fines. (Aplausos)
Ing. ARNERA.- Lamento que tenga que desarrollar un rol
un poco ingrato en lo que hace al manejo de los tiempos.
Como dije al principio, vamos a darle a los expositores dos minutos adicionales
para que puedan completar sus ideas y luego si la audiencia quiere formular
alguna pregunta, cada uno tendrá un minuto para exponer sus respectivas
inquietudes.
En primer lugar, le damos la palabra al doctor Grigera.
Dr. GRIGERA.- Quisiera hacer un comentario respecto al
problema de la evaluación del investigador cuando intenta moverse
hacia el campo tecnológico.
En el caso del CONICET aparece un proyecto por el cual el investigador
tiene su conocimiento, plantea una investigación con aplicación
tecnológica.
Tenía el componente de originalidad, pero desde el punto de vista
de la física era escaso y entonces lo pasamos a la Comisión
de Tecnología y ésta, sorpresivamente, fue más dura
que la Comisión de Física, que generalmente es muy estricta
para juzgar estos temas y aquélla se basó en que carecía
de un plan de negociación, evidentemente, en esa época no
se podía hacer, porque no tenía plan de negocios y una serie
de condiciones que, evidentemente, en esa etapa no lo podía hacer.
Es decir que necesitaba una cultura de evaluación muy amplia.
Esto no se complementa solamente con que las autoridades de nivel directivo
sino nosotros mismos generemos en realidad la estructura.
Ing. OTAÑO.- Simplemente pensaba que si tenemos una gran masa de investigadores y si vemos lo que se transfiere, indudablemente tenemos que plantearnos el tema de la divulgación, buscar un lugar de encuentro entre la demanda y la oferta. Creo que esa sería una conclusión muy importante.
Dis.
Ind. PASCAL.- Aprovecho esta oportunidad para mostrar algunos
resultados.
Los proyectistas dan respuestas a las necesidades con productos industriales.
Voy a mostrar productos desarrollados con alumnos de mi Facultad, como
un modo de ejemplificar aspectos que definen a nuestra profesión.
- Se muestran imágenes proyectadas.
Dr.
SCHALAMUK.- En realidad, yo voy a plantear un tema con la intención
de que se discuta luego -si es que se acepta- en el Consejo Superior.
Si bien nosotros prestamos servicios a terceros -como la ordenanza de
servicios a terceros lo dispone-, durante mi gestión como Decano
de la Facultad de Ciencias Naturales, cuando se propuso y se aprobó
esa ordenanza, yo no estaba de acuerdo y sigo no estando totalmente de
acuerdo.
Es decir, creo que es una buena herramienta para obtener recursos y, seguramente,
también es una buena herramienta para tratar de desarrollar recursos
humanos, pero yo entiendo que la Universidad debe propender a realizar
convenios, asesoramientos de mayor nivel y entiendo que lo está
haciendo, pero la ordenanza de servicios a terceros -que, repito, la estamos
usando, porque es una forma de renovar recursos para la Universidad, para
la Facultad y para los grupos humanos- creo que deberíamos repensarla,
de modo tal que se organice de diferente manera para que podamos desarrollar
convenios a largo plazo y así, efectivamente, desarrollar investigación
básica con transferencia. Los trabajos a terceros, de por sí,
son trabajos normalmente pequeños, puntuales, que no llegan al
final de un desarrollo tecnológico o de una investigación.
Gracias.
Geof.
AINCHIL.- Creo que quedan muchas cosas para debatir hacia delante
y una de ellas -además del tema de la ordenanza de servicios a
terceros- es, sin duda, el reconocimiento académico de la gente
que emprende este camino , que se ha tratado en relación con otros
organismos y que también deberíamos considerarlo en nuestra
propia Universidad.
Nosotros, que hemos caminado por todas las facultades, vemos que tiene
un tratamiento muy dispar, en algunas ya hay un esfuerzo para que tengan
un reconocimiento pero, en general, la gente que empieza a dedicarse a
temas de vinculación, tiene muchos inconvenientes o con los informes
anuales, o al momento de sus respectivos concursos, o al ser evaluados
en sistemas como el Programa de Incentivos.
Creo que son varios los temas que están pendientes. (Aplausos)
Ing. ARNERA.- Bien, concluida las exposiciones de los panelistas, abrimos la sesión de preguntas y consultas por parte de la audiencia. Les solicito si son tan amables de presentarse al formular la pregunta. Muchas gracias.
Sr.
POTECA.- Soy presidente de una
Fundación y recientemente designado director del Laboratorio de
Tecnología para la Salud.
Realmente me voy esta mañana muy reconfortado por todo lo que he
escuchado. Creo que es una de las primeras veces que escucho desde la
Universidad un sinceramiento y espero que continúe.
Lo que han dicho los panelistas son las cosas que se piensan y se comentan
permanentemente pero nunca se dicen. Propondría que esto continuara,
como ha dicho el doctor Ainchil y se pudiera hacer un taller, que la Universidad
se abriera un poco más, que no quede en sus propios recintos, y
al mismo tiempo haré esta proposición en la CIC para que
ambas instituciones hagan este taller.
El doctor Grigera ha dicho que para él era lo mismo lo aplicado
que lo básico. Eso hace tiempo que es todo lo mismo, pero se sigue
insistiendo en querer dividir las cuestiones.
Lo que dice el doctor Otaño sobre el tema de la confidencialidad
o los problemas que presentan la apropiación de los conocimientos
por el tipo de publicación, hace años que se viene charlando
sobre esto, donde la Universidad tiene la confidencialidad y sus investigadores
que hacen cosas innovativas, deben ser tenidos en cuenta para su evaluación.
Con respecto a la difusión, yo que estoy en este tema desde hace
muchos años, me he enterado de esta reunión anoche por parte
de mi señora que venía a una reunión al Museo, porque
es profesora de Ciencias Naturales. Si no hay difusión ¿cómo
se va a enterar la gente?
Propongo hacer un taller para tratar este tema.
Ing.
GONZÁLEZ.- Soy Vicedecano de la Facultad de Ingeniería.
He escuchado algunos ejemplos puntuales y me ha quedado la sensación
de que ha sido un esfuerzo individual y grupal para llevar adelante esa
pasión.
Coincido con la última frase del ingeniero Otaño respecto
de buscar ese lugar de encuentro. Me pregunta es saber desde sus experiencias
cómo creen los panelistas que debería ser ese lugar de encuentro,
dado que algunas acciones se han hecho y los resultados han sido pobres.
Dr.
SCHALAMUK.- Cuando un empresario o un técnico de una empresa
determinada conoce a un director de un Centro, comienza una relación.
Ese es el primer encuentro.
Pero luego, a veces, vienen los desencuentros porque, lamentablemente,
quizás por razones lógicas, tanto una facultad la propia
Universidad tienen que firmar los convenios y a mí me ha tocado
-no ahora sino hace mucho tiempo- que la firma de un convenio demore un
año, porque tiene que estar el representante de la empresa y el
presidente de la Universidad, entonces, ahí empiezan los desencuentros.
Quizás falta un poco de autonomía para que los profesores,
investigadores y directores de centros puedan desarrollar rápidamente
ese encuentro, porque las empresas no tienen tiempo de sobra y a veces
necesitan tener un proyecto, un plan o una propuesta para mañana.
Les voy a comentar que cuando yo era decano de la Facultad y veía
que había problemas, creé un sistema que se llama 'el acuerdo',
que lo podía firmar el decano inmediatamente y con eso obviábamos
la firma del convenio. No es una cuestión lógica, pero yo
creo que ese encuentro que usted señala, habría que buscar
la forma -creo que se está haciendo en este momento- para que se
pueda desarrollar rápidamente y que haya una vinculación
rápida, porque los empresarios, los organismos del Estado y los
que programan a nivel de política nacional, a veces necesitan plantear
los problemas en forma inmediata.
Geof.
AINCHIL.- Yo creo que una referencia de todas estas cosas la
pueden dar las facultades con mayor tradición de vinculación
con los sectores productivos -como la de Ingeniería-, con experiencias
exitosas, porque esa es la mayor publicidad que tienen nuestros grupos
de investigaciones en general. Hay un trabajo de años, hay un hacerse
conocer en el medio y eso genera una cadena de permanentes requerimientos.
Es más difícil cuando uno intenta hacerlo en forma institucional.
Yo asisto semanalmente a una reunión de la Secretaría de
Producción de la Universidad de La Plata; asisto a un encuentro
que organiza la CIC mensualmente con gente de La Plata, Berisso y Ensenada
para el desarrollo regional; asistimos a un encuentro que se realiza entre
los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada y todos ellos convocan
a los empresarios y la Universidad tiene la oportunidad de hacer ofertas.
Pero a lo mejor por extensa queda vaga, porque cuando uno va ofrece todo
el amplio margen que tiene la Universidad, que es mucho y yo no sé
-me lo planteo después de haber asistido a este tipo de reuniones-
si llegamos con algún mensaje cuando ofrecemos desde un replanteo
en el tema de la seguridad hasta un desarrollo tecnológico determinado.
Es tanta la oferta cuando salimos a hablar que, entonces, estamos tratando
de iniciar encuentros sectoriales y de tener socios en la convocatoria,
porque la Universidad de La Plata sola no es la mejor manera.
El camino lo buscamos y por supuesto todos los que tenemos participación
en la Universidad podemos proponerlo y sugerirlo, porque contará
con el acompañamiento desde la Universidad.
Nosotros ahora vamos a organizar dos encuentros, uno relacionado con este
tipo de cuestiones con presencia de las tres municipalidades, de La Plata,
Berisso y Ensenada.
Ing.
OTAÑO.- Hoy hablé del cambio
de cultura desde los universitarios y creo que también tiene que
haber un cambio desde los empresarios. Cuando Conrado se refirió
a vinculación, dijo que en Europa la vinculación la plantea
la Universidad y desde el sector empresario hacia la Universidad.
Voy a contar una pequeña anécdota. Desde hace muchos años
yo trabajo como asesor técnico en la Cámara Argentina de
Aserraderos, recuerdo que en ese momento era presidente Lima e hicimos
un convenio con la Cámara. En ese convenio no hubo nunca una demanda
de la empresa hacia la Facultad. Hace poco tiempo estando en Internet
visité la página de la Cámara y allí aparecía
el convenio. Averiguo en Presidencia si el convenio tenía vigencia
y me dijeron que sí, hablo con el gerente y me dijo que ellos querían
trabajar. Pero desde la Gerencia de la Cámara nunca hicieron un
cambio para conectarse con la Facultad.
Sra.
CABALLERO.- Soy
investigadora del CONICET de Bellas Artes y en este momento soy consejera
del Ministerio de Educación, y quería invitar a los colegas
a un encuentro, a realizarse la última semana de septiembre o la
primera de octubre, entre la Región Educativa I, los corredores
productivos, las municipalidades respectivas y la Universidad de La Plata.
Es una pata más para articular el sistema educativo medio y terciario
con nuestro sistema educativo universitario.
Sr.
PELUSO.- Hace doce o catorce años el Consejo Superior
-yo era consejero superior- trató una propuesta de un ex decano
profesor de Humanidades, de Historia, de crear un consejo económico
- social de la Universidad. No era suplantar organismos de gobierno que
tiene la Universidad sino una herramienta más de articulación
con la sociedad, que es la que sostiene el sistema educativo, en este
caso la Universidad y fue rechazado por la mayoría, perdimos. Eso
me quedó muy grabado porque lo repetimos siempre.
Yo he participado desde el 84 hasta ahora en distintas reuniones, algunas
muy grandes. Recuerdo cuando cae la dictadura y es reemplazada por un
gobierno elegido, la Universidad de la Plata generó una serie de
actividades, utilizando el poder de convocatoria que tenía y la
ansiedad que había de participar, y participaron organismos de
la sociedad, organismos de la producción y del trabajo. Fue una
reunión muy grande, se elaboraron documentos y duró dos
días o tres, pero no hubo continuidad y esto no es una crítica
al gobierno de la Universidad sino a nosotros, que no reflexionamos, no
tenemos una actitud crítica; a veces hablamos de fomentar el pensamiento
crítico pero eso se tiene que materializar en la sociedad. Hoy
la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires -podemos estar
de acuerdo o no- viene generando una propuesta alternativa económico
social; el otro día salió un nuevo documento que también
involucra a ciencia y tecnología, y al sistema universitario.
Entonces, yo creo que habría que generar una herramienta organizativa
mediante la cual participe la sociedad lo que, por supuesto, tiene que
ser tratado por el gobierno de la Universidad, pero que constituya un
canal orgánico de la sociedad con la Universidad.
Ing.
ARNERA.- Para cerrar esta mesa, he tomado nota de algunos temas
que se han reiterado: el sistema de vinculación; lo que se requiere
como aprendizaje institucional, donde las instituciones no son sólo
las universidades sino también el sector productivo, el sector
nacional, el provincial y el sector de promoción científica.
Debemos lograr un encuentro a fin de poder materializar esa vinculación,
para lo cual se requieren herramientas ágiles y que, a su vez,
puedan ser contemplados todos los aspectos, ya sea la concreción
de programas, proyectos, convenios, considerando también la evaluación
correspondiente de los investigadores.
Estos son los temas que desarrollaremos en los talleres que vamos a convocar
para seguir tratando este tema.
Agradecemos la exposición de los integrantes de la mesa. (Aplausos).
EXPOSICIÓN DEL DOCTOR JORGE CASSARÁ
Ing.
ARNERA.- Invitamos al Dr. Jorge Cassará a acercarse al
estrado a fin realizar su presentación.
El Dr. Cassará es Doctor en Bioquímica. Socio Gerente de
los Laboratorios Pablo Cassará de especialidades medicinales, empresa
familiar de capitales argentinos fundada en 1948 por el Dr. Pablo Cassará.
En 1984 creó la Fundación Pablo Cassará para el desarrollo
de la medicina y las ciencias biológicas y biotecnológicas,
contribuyendo a retener científicos en el país y buscando
repatriar a otros radicados en el exterior. Actualmente trabajan en la
Fundación más de 60 profesionales incluyendo médicos,
biólogos, biólogos moleculares, bioquímicos, químicos
y farmacéuticos. Esa fundación cuenta además con
una incubadora de empresas de base tecnológica cuya función
es albergar, durante los primero años de vida, a grupos de investigación
aplicada recientemente convertidos en empresas para fomentar su desarrollo
y crecimiento.
Dr. Cassará, bienvenido
Dr.
CASSARÁ.- Para mi es un honor estar compartiendo esta
mesa. La idea era un poco presentar nuestra experiencia y, también,
contarles cómo fue nuestra historia en la relación con el
sistema científico tecnológico.
El laboratorio es una empresa familiar, fundada por mi padre en 1948.
En este momento, puedo decir con orgullo que la tercera generación
se está haciendo cargo del manejo de la empresa.
Como empresa tenemos una fuerte concepción desde lo histórico,
o sea, pensar menos en el desarrollo tecnológico y más en
el marketing, cuando en realidad debimos posicionarnos más en la
innovación de conocimientos que en el marketing.
Ahora lo que nos estamos planteando es dejar de lado la cultura especulativa
en aras de generar una mejor calidad de vida para nuestra población.
Nuestra historia nace el año 1948. En 1972 nos abocamos a la producción
de aerosoles, fecha en que se producen las primeras exportaciones, especialmente
a Chile y allí viene la primera propuesta de cambio en nuestra
cultura.
Lanzamos en 1992 el primer producto en biotecnología y a comienzos
de 1995 empezamos a desarrollar la primera vacuna de hepatitis “B”
con la utilización de levadura para producir proteínas y
en 1996 concretamos una licencia para producirla internacionalmente, siguiendo
con el concepto de darle énfasis a la parte industrial y confiamos
la parte de marketing a una empresa internacional para lograr mercados
en Latinoamérica, pero fue una experiencia frustrada. En el año
2001 carga en un camión todo su equipamiento y éste desaparece.
En 1997 finaliza el desarrollo de la vacuna de la hepatitis “b”,
primera de Latinoamérica. En 1998 concretamos un convenio, basado
en el éxito de esta vacuna, transferir este conocimiento a otra
empresa que logro la utilización como producto base para el desarrollo
de sus vacunas y otro de nuestros fracasos fue no poder exportar nuestra
vacuna a Europa.
Y dentro de lo que sería innovación pudimos comprobar, que
merced a nuestro esfuerzo, nuestro producto tenía un precio que
fue subiendo al cien por ciento de la demanda del mercado. Desarrollamos
una línea que no estuviera dirigida a la seguridad social -totalmente
independiente de la seguridad social-, pero con un precio real en lugar
del precio virtual. Esta es una innovación que se llama blanda,
pero que nos permitió ocupar fuertemente su producción industrial.
Hoy, la línea ocupa más del 60 por ciento de la producción
de nuestra empresa y el 25 por ciento en facturación.
Lanzamos nuestros productos de biotecnología y empezamos a exportar
biotecnología a Europa y Asia. En 2004, relanzamos nuestra línea
y, en este momento, con marcas propias, aprovechando una red de Pymes
en la región, estamos exportando la línea a Chile, Uruguay,
Paraguay y Perú, y estamos introduciéndola en Brasil y México.
Dentro de lo que sería la línea de Medisol, que es una vacuna
para la hepatitis B, como ustedes ven, ese es el precio actual del producto
en el mercado. Y la innovación que hicimos fue anular lo que sería
el troquel que tiene el producto. Nosotros anulamos el troquel y decimos
que no pagamos reintegros a la seguridad social. Lo que hacemos es vender
el producto al precio real al público que no tiene cobertura de
obra social. Por otro lado, incorporamos el precio impreso en el estuche
para que el precio llegue con el producto al paciente y no que sufra una
modificación en la cadena de comercialización.
Lo que hoy vemos con el genérico, es que el genérico se
posiciona un 20 por ciento abajo del producto de marca, pero la dimenzación
está comprando con un 80 por ciento de descuento. Eso no llega
al paciente.
Nosotros, como innovación, colocamos el precio en el producto.
Por supuesto que hemos tenido nuestras peleas con los distribuidores,
pero seguimos en esta línea.
¿Qué decíamos nosotros en 1988, cuando empezamos
los primeros contactos con la ciencia y tecnología?
Recibimos una carta de la Secretaría de Ciencia y Técnica
ofreciéndonos la posibilidad de contactarnos con científicos
del sistema. Entre lo que nos ofrecía en ese momento, aparecía
una palabra que para mí, cuando estaba en Exactas, en los años
’60, ’70, era interesante: liposoma. Nos ofrecían un
experto que estaba trabajando en liposoma. Entonces, me tentó la
idea, en 1988, e hicimos el primer contacto y el primer acuerdo para desarrollar,
con la tecnología de liposomas, diferentes productos farmacéuticos.
Sobre eso, luego hicimos un acuerdo con la cámara que agrupa a
las pequeñas y medianas empresas. Hicimos un acuerdo con la Facultad
de Farmacia y, en 1989, se creó lo que llamamos el laboratorio
de bioequivalencia.
Lo que hicimos fue comprar un HPFC e incorporarlo a una de las cátedras
de la Facultad de Farmacia. El objetivo estratégico era no sólo
la posibilidad de hacer bioequivalencia, sino que los empresarios se acercaran
al sistema universitario y que éste aceptara la presencia del empresario.
Lo que buscábamos desde la cámara con esta incorporación
de un laboratorio dentro de la facultad, era lo que Conrado llamaba los
espacios de encuentro, los barcitos, las estaciones donde poder generar
esa interacción entre el sistema científico tecnológico
y la empresa.
Y decimos que la mejor manera de hacer tecnología es transferir
personas porque basamos todo nuestro desarrollo en la premisa que nuestra
mejor relación deber ser con los investigadores y el tecnólogo
para permanecer actualizado, debería seguir insertado en el sistema
académico o junto a él. Si veíamos que el tecnólogo
se apartaba del sistema académico, entendíamos que iba a
perder parte de su visión.
Sobre esa base, nosotros planteamos las pasantías en empresas,
las maestrías, el año sabático que consideramos como
un espacio para el investigador para que se dedique un año a insertarse
en la empresa. Aquí lo que buscamos es la interrelación
para que el investigador vea lo que pasa en la empresa pero que también
se lleve lo que pasa en la empresa.
Si un ingeniero durante un año se queda en una empresa ayudando
a un tornero, ese ingeniero va ir cambiando sustancialmente su manera
de ver las cosas.
Brindar espacios para esta interrelación, integración de
equipos de investigación y también la admisión a
cursos de post-grado.
Esto lo planteamos desde nuestro discurso como empresarios en los años
89/90 y, por supuesto, la posibilidad de crear empresas de base tecnológica.
Y decimos también que en ese momento se afirmaba que para el desarrollote
una PYME se necesitaban créditos y prueba de ello fue la crisis
del 2001 en Argentina y nosotros en ese momento dijimos que no era solamente
el crédito lo que posibilitaba el crecimiento interno, sino que
entendimos que las empresas debían incorporar tecnología
y la Universidad debía ayudar a esa PYME a producir su reforma
micro, que nosotros entendimos era incorporar su tecnología en
todos sus procesos.
Desde ese concepto, nuestro objetivo fue incentivar la inserción
de tecnología en la empresa, incentivar la formación de
tecnólogos, reconocer este capital, reconocimiento del conocimiento
tecnológico, dar puntaje a las patentes, dar puntaje a la transferencia
de tecnología y brindar espacios para ello.
Luego viene la ley 23877 de innovación tecnológica y allí
nos interesó mucho la jerarquización de la tarea del científico
y del tecnólogo y del empresario innovador, cosa que hasta ese
momento no estaba valorado por la sociedad.
Y planteamos en el año 1991 cómo podría ser esta
interrelación entre el sistema académico y las empresas.
Nosotros hablamos de un sistema académico y allí se empezó
a hablar de cómo podría ser la articulación con la
pequeña y mediana empresa y como la microempresa puede ser también
un actor importante y ahí aparecía el concepto de parque
tecnológico. Pero, fundamentalmente, lo que estábamos planteando
era que el sistema académico podía dar el conocimiento como
servicio.
Se planteaba qué acciones podía hacer la Universidad para
el desarrollo de tecnoempresas. En 1995, planteábamos que era importante
la capacitación específica para científicos en el
área de entrenamiento en técnicas de gestión, en
análisis del mercado y en la formulación de proyectos con
transferencia inmediata de tecnología.
¿Cuál era la capacitación que necesitamos para los
empresarios? ¿Que le pedimos a la Universidad para que nos forme
y ayude a nosotros?
Por supuesto, reconocer la necesidad de incorporación de tecnología
y cómo obtener esas tecnologías y ponerlas en uso y toda
esta serie de necesidades que hacen al empresario para entender cómo
modificar su empresa Pyme.
Otra de las áreas que nos parecía sumamente importante era
la capacitación del personal. Uno de los problemas que tiene la
Pyme es la imposibilidad de mantener su personal y técnicos actualizados.
Esto era una de las necesidades que teníamos y que el sector académico
nos podía brindar. Esto lo decíamos en 1996, 1997.
Pienso que la Argentina hoy no crece más rápidamente porque,
lamentablemente, no tenemos recursos humanos; no es porque no haya capital.
No es cierto que no haya capital o intereses para desarrollar proyectos.
Hay mucho capital esperando dónde colocarse en un proyecto. Lo
que no tenemos son recursos humanos. Hoy nos estamos peleando por lo mecánico,
por un maquinista. No lo tenemos; lo tenemos que desarrollar. El sistema
no lo produjo en los últimos años. El concepto fue destruir
totalmente la industria. Hoy, la realidad es que, para avanzar en nuestras
empresas, tenemos que pelearnos o formar nuestros propios recursos humanos.
En 1995, planteamos desde la cámara la necesidad de interaccionar
con el sistema académico para que nos permita esta formación
de recursos humanos interempresas.
El otro punto que veíamos importante desde lo que seria la colectividad
empresarial, era la capacitación en gestión tecnológica.
Esto lo entendí en algunas charlas de café con Conrado Balut,
que me hizo sentir lo que era la gestión tecnológica: el
análisis de mercados para rubros no innovativos, el estudio de
nuevas tecnologías, el análisis de ciclos de vida de la
tecnología, la determinación del costo de la tecnología,
la búsqueda sistemática de información relevante
y la vigilancia tecnológica. Es decir, que tengo que saber a qué
altura está mi tecnología y qué está pasando
con mis competidores para poder ver cuándo tengo que cambiar mis
máquinas y los genes de mis productos biotecnológicos. Si
no tengo esa vigilancia tecnológica, pierdo el mercado y desaparezco.
En la UBA, en lo que respecta al sistema académico, lo que vemos
es que en ninguna de las carreras existe una materia de grado que haga
a la investigación en patentes, al conocimiento de patentes, a
la búsqueda de ellas, a la búsqueda del estado de la tecnología.
Creemos que esta es una de las necesidades que nos puede dar y que lo
vemos como falencia en el sistema universitario.
Planteábamos el uso de instalaciones y equipos y desarrollo de
laboratorio en el sistema académico a través de las cámaras
empresariales y el desarrollo de parques tecnológicos virtuales.
Digo parques tecnológicos virtuales porque en la Argentina estamos
acostumbrados a ver la construcción de cajas que después
quedan vacías, la construcción de hospitales que después
no tienen médicos o enfermeros. Entonces, no es necesario crear
la estructura física del parque tecnológico. Simplemente,
puede generarse un parque tecnológico virtual o polo tecnológico
virtual, y eso no necesita más que de la interacción entre
los grupos y de la formación de redes y, por supuesto, de un programa
de innovación de microempresa de base tecnológica en el
sistema académico, apoyado por empresas privadas.
¿Qué utilizamos de esto como fortaleza del laboratorio Cassará?
Fundamentalmente, aprovechamos esto. Pero a lo que más importancia
le dimos fue a conformar una red de Pymes a través de alianzas
estratégicas que nos permitirían mostrar nuestra fortaleza
hacia el mercado y competir con los grandes mercados internacionales.
¿Qué alianzas hicimos?
En el área de biotecnología, tenemos un modelo respecto
del cual hicimos una alianza estratégica con un grupo de investigadores.
Los cinco socios de la empresa GEMARGEN eran cinco tecnólogos,
que venían cada uno con especialización en el área
de la biotecnología.
En el área de la biotecnología, otro provenía del
área de la genética, otro de un grupo de bacterias y del
análisis.
Ese grupo tenía capacidad y fortaleza. Y sobre esa base nosotros
hicimos una alianza estratégica como para generar una empresa que
pudiera producir proteínas recombinantes.
Esa empresa fue la que dio la posibilidad de producir un primer producto
y lanzarlo al mercado porque contaba con la tecnología adecuada
para producir un determinado grupo de bacterias y a partir de una asociación
con una empresa americana que había desarrollado conocimientos
sobre ingeniería genética para producir la vacuna de la
hepatitis “B” pero no había llegado al proyecto de
compartir el producto medicinal, nosotros producimos un join en la Argentina
y se termina la producción de ese gen productor del antígeno
de la hepatitis “B” y así lanzamos al mercado esta
vacuna y lo terminamos convirtiendo en un producto farmacéutico
y validado por el medio y luego se transfiere a Inglaterra.
Y aquí aparece en nuestra búsqueda de nuevas moléculas,
la interacción con el sector académico, también,
la búsqueda de actividades tecnológicas, y en este caso
aparecen dos experiencias, una a través de SECTEC, que luego voy
a abordar un poco más y un grupo de tecnólogos, dos personas
que van a hacer su tesis doctoral a Alemania, y se especializan en una
plataforma de cultivo celular, que era la otra herramienta que necesitábamos
con proteínas y con bacterias nosotros pudimos hacer proteínas
micocidadas.
Y el grupo humano que tenía capacidad para esto, tratamos de repatriarlo.
Ellos querían seguir haciendo la docencia en investigación
y le buscamos un espacio en diferentes universidades y, finalmente, la
Universidad del Litoral les dio una espacio físico para laboratorio
y como contrapartida crearon la carrera en biotecnología en esa
Universidad.
Esa empresa ya tiene más de cuarenta personas. Y está produciendo
eritroproteínas a través del crédito.
Hoy está produciendo este producto, tiene una capacidad de producción
de 150 gramos por año, que equivale a una facturación de
tres millones de dólares. Esto lo hace desde el laboratorio de
incubadora en la Universidad.
Lo interesante del modelo es que hoy la empresa está transfiriendo
la producción a una fábrica que se va a instalar en el CERIDE,
pero los investigadores no quieren dejar la Universidad, quedándose
en los laboratorios de cultivos celulares, porque entienden que su vocación
es la docencia y la investigación.
El otro fracaso que decía es RHEIN BIOTECH. Para esta empresa con
sede en Holanda el objetivo estratégico era buscar fondos para
hacer las investigaciones clínicas, de tal manera que cuando cayeran
las patentes en Europa, poder estar con los trabajos clínicos al
día.
En el modelo de la multinacional, necesitábamos 5 millones de dólares
para estos estudios clínicos, pero cuando vinieron los financieros
de la multinacional hicieron un proyecto para 40 millones de dólares
dibujando completamente el modelo. Estábamos en el momento de la
burbuja de la bolsa, entonces fueron a buscar plata a la bolsa. El proyecto
se dibujó para pedir 40 millones de dólares en capital en
la bolsa, se cayó la burbuja y nos quedamos acá tratando
de reflotar el proyecto.
Esta es la realidad que vivimos, por ejemplo, Parmalat. Como digo siempre,
esto se hizo con plata robada a los accionistas, porque dibujar un balance
para sobrevaluar el precio de una acción es robarle al accionista.
Entonces con plata robada es fácil venir a la Argentina, subsidiar,
hacer dumping de precios, fundir PyMES naciones y quedarse con el mercado.
Este es el modelo de la falta de ética del capital en el mundo
en este momento y es una de las cosas que nos enfrentamos como PyMES.
La otra posibilidad para generar nuevas moléculas fue aprovechar
un vinculo entre CIN y CONICET en los años 95 y 96 para el desarrollo
de nuevos proyectos, y por eso pudimos generar el equipamiento de un laboratorio
que nos permitiera después poder trabajar y generar nuevos proyectos.
Así nace en la Fundación Pablo Cassará el Instituto
de Investigaciones Biomédicas. La Fundación tiene más
de 20 años y allí actualmente trabajan 60 profesionales.
Hay diferentes grupos de trabajo, diferentes investigadores y cada uno
tiene una línea independiente, compartiendo un espacio en el laboratorio
de la Fundación.
Hay un área más hacia lo que sería académica
farmacéutica, que es la de absorción nasal para administración
de fármacos y vacunas. Tenemos como una línea hacia el futuro
la absorción nasal para la administración de fármacos.
El otro objetivo que perseguimos en los últimos años fue
tratar de aprovechar el capital humano que se había ido de la Argentina,
algunos por motivos políticos y otros por motivos económicos.
Hay gente que salió del país y hoy quiere volver, o si no
por lo menos quiere interaccionar con gente de la Argentina, entonces
a través del Programa Raíces y de CODAR, estamos tratando
de interaccionar con grupos que están en el exterior
- Se proyectan imágenes de la Fundación.
Dr.
CASSARÁ.- Cuando se habla de Universidad - empresa, fundamentalmente,
se plantea la interacción con la Universidad y nosotros nos preguntamos
qué pasa con el investigador. Nuestros mayores logros fueron, justamente,
en las alianzas que tuvimos con los investigadores, en la relación
directa con el investigador; si el investigador no está involucrado
y no participa activamente en el proyecto, es imposible que éste
salga adelante; por más que la unidad de vinculación tecnológica
sea buena, sea efectiva, tenga vocación, si el investigador no
está involucrado en el proyecto es muy difícil que por decreto
se le pueda imponer llegar adelante un desarrollo.
Si hablamos de cultura e innovación, decimos que no es suficiente
la incorporación de tecnología; la tecnología como
tal no siempre es válida y es el mercado el que la aprueba. Entonces,
nosotros decimos que la innovación necesita, forzosamente, del
éxito comercial y esto lo podemos ver claramente cuando hablamos
de diseño. Si hablamos del diseño como tecnología
innovativa blanda, hablamos de que si diseñamos un vestido y la
gente no lo compra, la innovación no es válida, entonces,
la innovación forzosamente tiene que venir acompañada del
éxito comercial y si hablamos de innovación, también,
uno de los cuestionamientos que nos hacíamos era cómo evaluar
el capital intelectual. Si hoy un científico va a buscar un crédito
a la SECyt o al CONICET, tiene que dejar hipotecada su casa o el coche,
porque no tiene reconocido su capital intelectual. La Universidad gastó
en formar a un profesional entre 200 y 300 mil dólares pero ese
capital no es reconocido, el sistema no tiene métodos para evaluar
el capital intelectual, si se forma una empresa con cinco científicos
y van al banco, no valen nada o, mejor dicho, valen la garantía
física de su propiedad que puedan dar. A nosotros nos ha pasado
haber tenido que buscar créditos y en la industria farmacéutica
podemos decir que un área limpia está en el orden de los
tres mil dólares en la Argentina. Viene el Banco Nación
y dice 300 dólares el metro cuadrado de hormigón. Es decir
que entre los 300 dólares el metro cuadrado de hormigón
y los 3 mil dólares que vale la inversión, nosotros no podemos
garantizar que hoy podamos tomar créditos de esa línea.
Entendemos que la Universidad debe ser el proveedor natural del conocimiento
a largo plazo y la innovación requiere la participación
activa de la empresa, pero se da muy poco en forma espontánea desde
la Universidad. Si la Universidad sale de formadora del conocimiento a
formadora de investigación, pierde el rol que la sociedad hoy le
demanda, porque eso es el rol que nosotros creemos que debe generar el
empresario. Ahí creemos que hay un cambio en el paradigma de la
educación.
Hace algunos años decíamos que el modelo en el mundo de
la reconversión laboral, hace treinta o cuarenta años uno
entraba en una empresa y pensaba hacer toda su carrera en la empresa,
pero hoy se calcula que son cuatro años promedio lo que dura una
persona en una empresa.
Entonces si no generamos un modelo de desarrollo de vocaciones empresariales,
de tal manera que se entienda al crecimiento personal como un desarrollo
empresarial, es muy difícil adaptarse a este tipo de cambios. Y
en este concepto lo que decimos es que la Universidad genera profesiones
liberales que son todas microempresas, farmacéuticos, médicos,
abogados, contadores, y ninguno de estos profesionales fueron armados
desde el concepto que deben ser emprendedores y empresarios. Este es el
cambio que nosotros planteamos que debe haber en la educación.
Lo que planteamos concretamente como acción de la Universidad a
largo plazo es incentivar el desarrollo de vocaciones empresariales en
el educando.
Me gustaría hablar del capital social que es uno de los conceptos
nuevos que tenemos, ligado fundamentalmente con la capacidad asociativa
y la posibilidad de formar redes e interactuar entre todos los sectores
y tenernos confianza. Esto lo vemos por ejemplo en algunos pueblos del
Norte de Italia frente al Sur de Italia, el modelo de las PyMES de Bolonia
contra las PyMES Romana, que nos da un capital social que es el reconocimiento
mutuo entre la interacción y la formación de redes.
Respecto del concepto de que 4estamos en un ciclo económico en
el cual tenemos un dólar alto, si no lo aprovechamos para incorporar
tecnología a nuestras empresas, cuando este ciclo cambie, vamos
a desaparecer como PyMES. Estos ciclos que antes duraban diez años,
en este momento vamos a durar menos; ya estamos llegando al fin de este
ciclo.
En cuanto a los fracasos, nosotros fracasamos en dos áreas: en
la parte de asociación con empresas internacionales y en el concepto
de que no pudimos lograr la adaptación de la Fundación Pablo
Cassará en la atracción de gente joven a participar de proyectos.
Buscamos en el sistema público para ver cómo podíamos
tener más masa crítica dentro de la Fundación y aparece
una oferta que nos hace el CONICET que la vimos como algo muy particular.
Mi padre siempre decía que la oportunidad es la manija de un colectivo
que viene, la agarrás y te subís o perdiste.
El Centro de Biología Animal tiene cuarenta profesionales que hacen
ciencia, necesita un espacio para reorganizarse. Le ofrecimos ese espacio
y hoy lo que estamos haciendo es una inversión desde la Fundación
para generar un laboratorio de 600 metros cuadrados para que el CEVAN
se traslade al mismo espacio físico, donde puedan usar la conferencia
pública - privada y el espacio interactivo.
Fundamentalmente, lo que buscábamos nosotros era un polo de atracción
para nuevos grupos de trabajo, investigaciones jóvenes y repatriación.
- Se muestran imágenes.
Quiero dejar en claro un concepto que para mí es importantísimo.
Las empresas multinacionales en este modelo de agrupación están
dejando totalmente abandonado el desarrollo de moléculas para patologías
regionales, se concentran fundamentalmente en moléculas que sean
para patologías globalizables y productos como el tratamiento de
patologías cardiológicas o SIDA, pero no hay inversión
en moléculas para patologías regionales, entonces, nosotros
en Argentina tenemos capacidades y conocimiento, pero nos falta algo muy
importante que es la interacción con el sector salud para poder
tener lo que serían los estudios clínicos para poder llevar
adelante el desarrollo de moléculas para patologías. En
"La Nación" de hace dos o tres días salió
una entrevista al director de una empresa alemana donde dice claramente
"Chagas no hay en Italia, no hay en Alemania y no hay en España,
nosotros no vamos a invertir un peso en algo que después no podamos
vender en países donde vendemos a valores caros" y esta es
la realidad, hoy de alguna manera quedamos totalmente desprotegidos. Tenemos
capacidades en el sistema pero tenemos que generar estas alianzas como
para llevar adelante estos proyectos.
En el área de vacunas ocurre exactamente lo mismo, estamos totalmente
desprotegidos de vacunas. Las grandes multinacionales desarrollan las
vacunas con fondos que les vienen de una fundación y del Estado,
que es el que hace los trabajos clínicos, porque en el área
de vacunas desde el sector privado no hay posibilidad de hacer estudios
clínicos, no hay comité de ética que permita aprobar
una vacuna en un niño y no hay seguro que pueda cubrir esa investigación,
entonces, forzosamente hay en el mundo una interacción con el sector
de salud. Esto es lo que tenemos que buscar, que no es tan conocido y
las vacunas que estamos utilizando en la Argentina -por ejemplo la de
la gripe-, la tuvimos que utilizar con dos cepas en lugar de tres, porque
la multinacional que la fabricaba no le salió una y era mejor vacunar
con dos que con tres. Muchos de los fármacos que estamos haciendo
son placebos, porque las cepas no tienen nada que ver con la enfermedades.
Entonces acá tenemos un desafío importante en el área
de salud en cuanto a políticas de salud, pero también desde
el área empresarial que es un nicho de mercado importante que podemos
desarrollar.
Sobre este modelo, lo que hicimos fue generar un Centro de Investigación
en el área respiratoria. El proyecto fue incorporar nueva tecnología
que nos permita ver el grado de inflamación pulmonar por método
no invasivo. El proyecto que tenemos ahora en conjunto con la Facultad
de Farmacia es poder hacer un método rápido, para que el
paciente pueda ver su grado de inflación pulmonar.
La otra área es la interacción con el sector académico
en la formación de institutos para el desarrollo de nuevas moléculas
biotecnológicas.
Por último, estamos trabajando desde la Cámara, que es el
Polo Tecnológico de Farmacéuticos, lo que queremos generar
es la migración de empresas a un mismo sector, fundamentalmente
asociadas a un espacio para el sector académico, incluido en el
mismo predio un área para incubadoras de empresas para que los
desarrollos tecnológicos se asocien. Creemos que los polos tecnológicos
se basan fundamentalmente en tener ese espacio de interacción juntos.
Este es el proyecto que estamos llevando adelante, donde estamos planteando
la existencia no solo de la migración de empresas hacia un centro,
sino también un área para la formación de postgrados,
carrera de la industria farmacéutica, tenemos pasantes en nuestras
empresas y tenemos los profesionales que son los que dan esa carrera.
La otra área seria la incubadora de empresas de base tecnológica.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sra. MALDONADO.- Usted habló de profundizar la alianza del investigador como motor, fundamentalmente.
Dr. CASSARÁ.- ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros como empresa nos asociamos con el investigador, o sea, inicialmente ponemos capital de riesgo, ponemos conocimiento en el mercado y generamos un proyecto o un acuerdo con el investigador y si el proyecto es válido y es convertible en una empresa, el investigador es socio nuestro en el proyecto.
Sra. MALDONADO.- Independientemente del convenio, es como otro convenio paralelo.
Dr. CASSARÁ.- Dentro del convenio está ese espíritu; si el desarrollo tecnológico se convierte en una innovación comercializable y puede llegar a un proyecto industrial, en ese momento incorporamos al investigador como socio a ese proyecto.
Ing. ARNERA.- Usted planteó que el investigador debe estar involucrado con el proyecto y también se refirió a la repatriación de investigadores que han emigrado. ¿Esa forma de trabajo fue en función de definir previamente líneas propias?
Dr. CASSARÁ.- El grupo Zelltek tiene una herramienta importantísima que es una herramienta tecnológica de cultivo de células de mamíferos en altas concentraciones y esto nos da la posibilidad de producir vacunas. Nosotros nos vamos abriendo en función de las plataformas tecnológicas que van teniendo los investigadores con los cuales estamos ligados. Si vemos que hay algo que puede salir hacia un negocio comercial, tratamos de orientar la investigación o le planteamos al investigador corrernos de esa área. Tenemos una fortaleza en el grupo que tiene cultivo celular en alta concentración, ahora, con la posibilidad del CEVAN, vamos a tener la posibilidad de implantar esas células en diferentes tejidos y ya estamos trabajando en empezar a hacer vacuna de hepatitis A. Vacuna de rabia y también trabajar en vacunas de influencia.
Ing. ARNERA.- Le agradecemos la exposición al doctor Cassará. (Aplausos)
DISERTACION DEL DOCTOR FARIAS
Ing.
ARNERA.- Para continuar el desarrollo de esta Jornada, invitamos
al Dr. Ricardo Norberto Farías a que se acerque al estrado, para
realizar su exposición.
El Dr. Farías es Dr. en Ciencias Químicas y Dr. en Ciencias
Bioquímicas. Investigador Superior del CONICET, siendo su área
de trabajo la Biología y Microbiología, con aplicación
a alimentos, bebidas y tabaco. Es Director del Instituto Superior de Investigaciones
Biológicas (INSIBIO), de la Universidad Nacional de Tucumán
y Vicepresidente de Asuntos Científicos del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Dr. Farías, bienvenido
Dr.
FARIAS.- Buenas tardes.
Agradezco la invitación. Voy a hablar de las cosas que hizo el
CONICET durante este tiempo.
-
Muestra de filmina.
-
La Plata 2005
Dr. FARIAS.- Esto es lo que es actualmente el CONICET. Como ustedes podrán ver, tiene centros regionales, unidades ejecutoras, investigadores, técnicos profesionales, becarios y administrativos.
-
Muestra de filmina.
-
La Plata 2005
Dr. FARIAS.- En este caso, se trata de la distribución de los investigadores del CONICET. Ahí se ve un calco de lo que es la población en la Argentina. Hay un porcentaje de investigadores que trabaja dentro de lo que son las unidades ejecutoras del CONICET y otros están en organismos nacionales, provinciales y municipales.
-
Muestra de filmina.
-
La Plata 2005
Dr. FARIAS.- Esta es la distribución que existe actualmente por región. El 90 por ciento de los investigadores está localizado en la franja central.
-
Muestra de filmina.
-
La Plata 2005
Dr.
FARIAS.- En este caso, se muestra cómo era, en 2000, la
carrera de investigador científico, por categoría, teniendo
en cuenta la edad promedio. Los asistentes, en ese momento, tenían
39 años.
Había un cálculo de probabilidad acerca de que el CONIICET
desaparecía en 15 años. ¿Había una política
para que el CONICET desapareciera? No lo sé, pero sí sé
que habíamos salido de una profunda crisis, donde al CONICET se
lo quiso pasar a la Universidad con la promesa de que todos los miembros
del CONICET íbamos a cobrar el incentivo. Pero lo que pasó
fue que, al año siguiente, se suspendió el incentivo.
El CONICET, a través del tiempo, va generando unos cuantos anticuerpos.
Esto es lo que plantea todo nuestro desarrollo y toda nuestra política,
que consiste en decir que es ínfima la cantidad de investigadores
que tiene el CONICET y que es muy alta la edad de los miembros de la carrera.
Entonces, tenemos que planificar como para que aparezca esta pirámide.
-
Muestra de filmina.
-
La Plata 2005
Dr.
FARIAS.- Lo concreto es que se abrió la carrera de investigador.
Eso fue con la ayuda del Secretario de Ciencia y Técnica de aquel
entonces, el doctor Luna, que había sido miembro del CONICET, y
llegamos a 400. Al año siguiente, llegamos a 280. Nunca pasamos
de 400. Eso se debe a que no hay candidatos. ¿Y a qué se
debe que no hay candidatos? No hay quien financie los doctorados.
Entonces, la segunda instancia era que había que aumentar el número
de becas, si queríamos tener un número suficiente de gente
que compitiera para entrar a la carrera.
Esa es la otra parte que hicimos y es la política de recursos humanos
que nos propusimos hacer.
- Muestra de filmina.
-
La Plata 2005
Dr. FARIAS.- Estos son los miembros de la carrera de investigador y las becas, donde se ve cómo fue creciendo el número de becarios. Si ahora me quedo en 1.500, necesito 1.500 nuevas becas más. Entonces, hay que hacer una fuerte inversión en becas, como así también en la carrera de investigador.
-
Muestra de filmina.
-
La Plata 2005
Dr.
FARIAS.- Esta es una tabla que demuestra una cosa, que tiene
que ver con la distribución del investigador y toda la política
que uno quisiera aplicar, donde se demuestra que si uno no pone dinero,
no hace ninguna política.
En el caso de Mendoza, tenia 18 entradas de becarios y ahora tiene 58.
En Salta, había tres y ahora hay 18. Fíjense que los números
de arriba se van duplicando.
Entonces, en lo que respecta a una política de expansión,
como la comunidad es chica, como los receptores de alta afinidad están
en Capital Federal, vamos a saturar a los receptores de baja afinidad.
-
Muestra de filmina.
-
La Plata 2005
Dr. FARIAS.- Otra cosa que teníamos este año era que estaba aprobada una serie de proyectos y no había dinero. Se consiguió algo más de dinero y se pagaron las tres cuotas juntas. No era mucho dinero, pero fue una ayuda en un determinado momento.
-
Muestra de filmina.
-
La Plata 2005
Dr.
FARIAS.- En cuanto a los ingresos de servicios de alto nivel
tecnológico, se ve que eso se activó.
En el año 2001 parecía que era mucho mejor trabajar en la
Universidad Nacional de La Plata, pero la verdad era que el CONICET también
participaba económicamente.
Se trató de lograr una mayor pertenencia del investigador. En el
sistema de funcionamiento de las unidades ejecutoras el CONICET no ponía
un solo peso, como en el caso de Puerto Madryn.
Una de las cosas que hay que destacar es que hubo un aumento en las remuneraciones
para los miembros de la carrera de investigador y también para
los becarios, en un momento en que no había un solo peso para nadie.
Todos reconocieron esta distinción.
Es de destacar que ahora los becarios reciben asistencia social, se les
paga asignaciones familiares, cosa que antes nunca había ocurrido.
Además, los investigadores que tienen cargos de dedicación
simple o semiexclusiva en alguna facultad de esta Universidad y que están
en la carrera de investigador pueden hacerse acreedores a los incentivos
docentes y mañana en la Presidencia de la Nación se va a
hacer un anuncio que va a beneficiar a los investigadores.
Esto merece alguna explicación; se han creado las becas de realización,
un sistema que contempla una beca de dos años de duración
con la obligación de haberse presentado a la carrera de investigador
o tener alguna otra perspectiva en este campo y si una persona vuelve
al país, se le pagan los gastos de instalación y el sueldo
equivalente a investigador principal.
Esto empezó a dar sus frutos porque en el primer año de
funcionamiento de este sistema se inscribieron veinte postulantes. En
este último año, la demanda creció notablemente ya
que les puedo asegurar que en cada reunión del consejo del CONICET,
siempre se trata el caso de cinco o seis postulantes para entrar a la
carrera.
Esta demanda no se observa solamente en la gente joven sin experiencia,
sino que se trata de gente con un buen currículo, como yo lo puedo
atestiguar en mi calidad de integrante de la Comisión de Física.
Es decir, estamos observando una actitud de la gente de volver al CONICET,
a pesar de que los sueldos todavía siguen siendo bajos.
También quiero resaltar que quince días atrás se
aprobó por el termino de dos años, la financiación
de 1400 proyectos por 70 millones de pesos.
Esto merece un comentario muy especial porque es un hecho auspicioso que
está íntimamente relacionado con todo lo que hemos venido
diciendo.
También se ha creado la oficina de prensa de la institución
en razón de que las actividades del CONICET tenían muy poca
difusión, ya que los diarios publican muy pocas noticias respecto
de su funcionamiento. Que jamás ocupan un lugar destacado en los
periódicos más importantes.
Al respecto les puedo comentar que hubo un trabajo de un investigador
muy importante pero a pesar de haberse publicado en “Página
12” y “La Nación” no se dijo nada que era un
logro del CONICET sino que se lo salió adjudicando el IMBAC.
Había unos veinte periodistas y nadie dijo nada. Sólo a
uno de ellos se le ocurrió comentar que el CONICET tenía
“la costumbre de dar muy buena comida”. Y todo esto tiene
que ver con lo que les comentaba hace un rato de la poca difusión
que hasta ahora existía respecto de las actividades de nuestra
institución.
Los otros días el presidente Kirchner nos llamó para saber
cómo andaban las cosas y esto ha tenido en el ámbito de
la institución un impacto muy grande.
No sé si ustedes recuerdan el decreto 491 dictado por Rodríguez
Saá, que disponía que toda propuesta de designación
en la administración pública nacional debía contar
con el visto bueno del presidente de la república. A nosotros esto
nos produjo un inconveniente muy serio porque teníamos cuatrocientas
personas que habían concursado y no podían ser designadas
y tuvimos que esperar dos años para que el Congreso derogara esta
disposición.
Otras de las prohibiciones de Rodríguez Saá se refería
a la imposibilidad de firmar contratos, y nosotros ya teníamos
personas que estaban desarrollando su labor hacía más de
dos años y tuvimos muchos problemas para solucionar la situación
de esta gente. Es decir, son cosas que nos hicieron perder mucho tiempo.
El gráfico que les estoy señalando tiene que ver con la
inversión en sueldos para el CONICET. Por suerte, en el día
de mañana se a aprobar una nueva escala , que va a significar una
importante recomposición de las retribuciones de su personal.
En la diapositiva se muestra los aumentos dispuestos para cada categoría,
que seguramente hará más atractiva la mirada de la gente
que desea investigar en el país y tal vez logremos que lo mismo
suceda con la gente que tuvo que emigrar a otros países, por la
falta de perspectivas económicas que el país les ofrecía.
Pero, lo que hasta ahora no hemos podido conseguir es tener más
dinero para equipamiento y lo que hace a subsidios y gastos de funcionamiento.
El poco dinero que hasta ahora habíamos conseguido había
sido destinado a los fines que ya les comenté. Si podemos lograr
una partida para tender gastos, seguramente, el CONICET, habrá
de entrar en una nueva etapa, que promete muy buenas perspectivas para
su correcto desenvolvimiento.
Para el 2006 se han contemplado 400 ingresos para becas de perfeccionamiento
y en esto la universidad juega un papel importante por las alternativas
que puede ofrecer y por eso se esta pensando en la creación de
centros en distintos lugares.
Sra. CABALLERO.- Lo que decía el doctor con respecto a que muchos no hablan del CONICET, muchos personajes que están en la comunicación no saben del CONICET, con respecto a lo que se mencionó esta mañana sobre que no hay difusión. ¿Tendrá que ver este desconocimiento social del CONICET por parte de algunos sectores de la sociedad con una falta de difusión desde el CONICET mismo?
Dr.
FARÍAS.- Tiene que ver con un problema de difusión
y de marketing.
Durante esta semana se festejó la Semana de la Ciencia y todos
los Institutos del CONICET están llevando gente a sus instituciones.
Son alrededor de 10 mil personas en la República Argentina.
Ayer el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires Bernardino Rivadavia
llevó muchos chicos y tenía impreso “El CONICET muestra...”.
O sea que decía “El CONICET”. Yo creo que la palabra
ya se incorporó.
En Estados Unidos hay un proyecto de difusión hecho por las academias,
donde se evalúa cuanto sabe la gente de Estados Unidos de lo que
es la ciencia. Ellos esperan que con la propagando en la que van a invertir,
el 50 por ciento de la población sepa lo que es la ciencia.
Acá se hace mucho más difícil.
Dr. CASSARÁ.- Nosotros también estuvimos analizando este tema y nos encontramos con que la ciencia no es noticia, que no es un tema importante para que los medios lo tomen. En segundo lugar, los periodistas no están capacitados para entender la ciencia. Planteamos que había que formar un grupo de capacitación de periodistas científicos, para que vayan conociendo la ciencia y la empiecen a divulgar, y de alguna manera sea reconocida por la sociedad a través de lo que la ciencia devuelve a esa sociedad,.
Sra. CABALLERO.- ¿Esto está en la formación de grado en Periodismo?
Dr. CASSARÁ.- Se han hecho esfuerzos.
Dr.
FARÍAS.- Se han hecho esfuerzos y para mí, que
estoy en el CONICET, me parece enorme la cantidad de noticias que salen
publicadas del CONICET. Pero soy yo, a lo mejor para otro no es así.
Lo más importante, desde mi punto de vista, es lo siguiente: hacer
marketing para que el político entienda que si dice que apoya a
la ciencia, de alguna manera, lo van a votar más. Ese es el verdadero
blanco y en este gobierno ya se están viendo algunos signos. Giannettasio
fue la primera ministra de Educación que pisó el CONICET,
Filmus debe haber estado por lo menos diez veces y eso antes no se veía,
¿por qué? porque los investigadores del CONICET estaban
peleándose entre sí para ver qué se hacía
con el CONICET. Es decir, parte de las cosas que se pudieron lograr es
porque los investigadores del CONICET se sintieron representados por la
gente que estaba al frente, si no es imposible.
- Es la hora 15:05.
MESA REDONDA Y DEBATE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Ing.
ARNERA.- Le agrademos doctor Farías. (Aplausos)
Bien, de acuerdo a lo planteado para esta Jornada, a continuación
se desarrollará la mesa redonda, cuya temática es la investigación
científica y sus necesidades. Los panelistas que integran esta
mesa, son Investigadores y Profesores de la Universidad Nacional de La
Plata. Invitamos que se acerquen al estrado, al Dr. Eduardo Castro (Facultad.
de Ciencias Exactas - INIFTA), Dr. Fernando Doulout (Facultad de Ciencias
Veterinarias - CIGEMA), Dra. Noemí María Girbal (Facultad
de Humanidades – Miembro del Directorio del CONICET), Dr. Carlos
Rapela (Facultad de Ciencias Naturales – CIG – Miembro del
Directorio del CONICET) y Dr. Fidel Schaposnik (Facultad de Ciencias Exactas
- IFLP).
Comenzará
con su exposición el Dr. Eduardo Castro, quien es Dr. en Ciencias
Químicas. Investigador Superior del CONICET. Profesor Titular de
la Facultad de Ciencias Exactas de esta Universidad, Director del Instituto
de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA).
Presidente de la Asociación Química Argentina, y a su vez
Director de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Fac. Ingeniería
de la UNLP.
Dr. Castro lo escuchamos
Dr.
CASTRO.- En primer lugar, agradecer a las autoridades esta gentil
invitación y voy a tratar de concentrarme en un aspecto, obviamente
el quehacer científico es una cosa bastante compleja, multifacética,
emergen mucho tipo de circunstancias, de factores, de manera que voy a
concentrarme en algunos malos entendidos que existen, aún entre
nosotros mismos y que hacen a una división inexistente que está
en nuestra cabeza, pero que no tiene veracidad, y es aquello de lo que
es básico de lo que es aplicado; de lo que es teórico, de
lo que es práctico; de lo que es útil, de lo que es inútil.
Esa es una división, vuelvo a insistir, totalmente falsa y causa
bastante daño, en particular cuando queremos llegar a los medios,
cuando queremos llegar a una comprensión de lo que es la tarea
de investigación y para qué sirve.
Cualquier descubrimiento, cualquier hecho final producto de la investigación,
es el resultado de la convergencia de una idea, de un planeamiento, aún
de una ensoñación, posteriormente llevada adelante a través
de las pruebas, de todo el trabajo de laboratorio, o de campo que corresponda,
hasta arribar al producto final.
Se dice que la mejor práctica es una buena teoría. Esta
diferencia, o este mal entendido, lamentablemente existe entre nosotros
los mismos investigadores y así, por ejemplo, en mi campo se habla
de una química teórica y una química experimental,
calculo que ocurre lo mismo en otras disciplinas y esto es totalmente
incorrecto, lo que existe en la química son los fenómenos
químicos, lo que existe en la física son los fenómenos
físicos, esto podemos discutir o no qué es químico,
que es físico, que eso no viene al fondo de la cuestión;
lo que existen son los hechos, la cuestión es cómo nosotros
desde el punto de vista de la ciencia propendemos a explotar esos hechos,
a desarrollar esos hechos y a lograr aplicaciones fructíferas.
Claro, a veces, corre la prisa y se supone que un descubrimiento, un hallazgo
de laboratorio, el desarrollo de una teoría debiera dar frutos,
casi inmediatos, bueno, eso forma parte del ambiente exitista en el que
vivimos y por el cual tenemos demasiados ejemplos como para avanzar en
esto, pero lo cierto es que cuando se trata de asuntos serios, desde la
ideación de un determinado fenómeno, el llevar adelante
una determinada experiencia hasta lograr resultados concretos, esto es
un proceso que lleva bastante tiempo.
Esto es bueno, diría, que lo entendamos y que lo aceptemos en primer
lugar nosotros, quitando nosotros mismos, los propios investigadores ciertas
particiones que tenemos hechas en nuestra mente producto, vaya a saber
de qué circunstancias, probablemente la historia tenga bastante
que ver, pero no abonar a esta separación que es totalmente lesiva,
que es totalmente nociva y que, bueno, formula por ejemplo, o de la cual
se deriva la imagen del investigador en una torre de cristal o encerrado
en un laboratorio, sí, es que para hacer la tarea hay que hacerla
de esta manera, yo no conozco a nadie que cocine caminando por la calle
o leyendo el periódico en el subte, hay que estar en la cocina,
pero lo que resulte de esa tarea fatalmente va a llegar al campo aplicativo.
De qué manera, en qué tiempo, a qué costo? Bueno,
eso va a depender de un sinnúmero de factores, pero en lo que hace
a la investigación, en lo que hace al quehacer del científico,
lo que hay –vuelvo a insistir- son hechos, son fenómenos,
problemas que uno los encara, que los trata de distintos ángulos
y un producto final.
Hoy día con el cruce de disciplinas queda bastante claro de que
no hay una ciencia pura, no hay una ciencia por excelencia, no hay una
disciplina que sea la mejor de todas, o que sea la más eficaz,
o que se la más útil. Hoy, los hechos, la complejidad de
los hechos, la riqueza de los hechos que se van descubriendo, que se van
aplicando, que se van lanzando al mercado, requieren la colaboración
de esfuerzos multisectoriales, de diversos laboratorios, de diversas corrientes
de pensamiento, de distintas perspectivas.
Bueno, yo quiero recalcar esto, quería poner el énfasis
simplemente en este punto que, insisto, es un punto, hay muchísimas
cosas más para hablar, pero que si no rompemos esa entelequia de
crear campos ficticios, campos que existen nada más que en la idea,
pero no en los hechos, vamos a tener dificultades, por ejemplo, en convencer
a la población de que la ciencia es buena.
Quisiera agregar un puntito más, quizás tendría que
haber lo hecho antes respondiendo a lo que planteaba la profesora, acerca
de llegar a los medios y todo eso, y que la ciencia no tiene llegada a
los medios, y es que cuando uno escucha el noticiero qué es lo
que sobresale? La noticia tremebunda, la noticia positiva no sobresale,
afortunadamente en nuestro entorno social hay mucha gente trabajando en
muchas cosas nobles, en cosas positivas, en muchas cosas sacrificadas,
en muchas cosas abnegadas que no tienen prensa, que no la van a tener;
la ciencia tiene bastante de eso, de abnegación, de sacrificio,
el esfuerzo silencioso, de manera que no sería dable esperar que
haya una gran difusión, una gran llegada y esto se lo digo desde
la perspectiva de Director de un Instituto donde nos hemos esforzado,
y nos esforzamos permanentemente por llegar a los medios, hacemos todo
un esfuerzo deliberado por hacer periodismo científico, por convocar
a los medios, por invitarlos y tenemos buenos resultados, inclusive, pero
no tenemos que ser ingenuos y esperar que pase algo que facilite el acceso
a los medios de una manera masiva, esto me parece que no es realista.
Eso es lo que quería expresarles, porque diez minutos no da tiempo
para más, les agradezco la atención y quedo a disposición
de ustedes para cualquier consulta o pregunta que quieran formular.
Ing.
ARNERA.- Le agrademos doctor. (Aplausos)
A continuación el Profesor Fernando Dulout hará su exposición.
El Profesor Fernando Dulout es Ingeniero Zootecnista, es investigador
superior del CONICET, Profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad Nacional de La Plata y en este momento se encuentra
desarrollando actividades como Secretario de Ciencia y Técnica
de la misma Facultad, a su vez es Director del Centro de Investigaciones
en Genética Básica y Aplicada.
Prof. Dulout, lo escuchamos
Prof.
DULOUT.- En primer lugar, muchas gracias por brindarme la oportunidad
de expresar algunas ideas, hacer algunas reflexiones, sobre todo partiendo
desde la Universidad y, concretamente, de la Facultad en la que yo estoy.
Nosotros nos encontramos con un sistema científico en el país,
que ha tenido sus altibajos y avatares a lo largo de la historia con el
CONICET a nivel nacional, la Comisión de Investigaciones Científicas
a nivel provincial y en la última década la aparición
de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
Las relaciones entre las Instituciones promotoras de ciencia y las Universidades
también sufrieron sus avatares a lo largo de los años, sin
embargo estamos en este momento ante perspectivas por demás interesantes
en lo que hace al desarrollo científico del país y a la
implementación de políticas científicas en el país.
Como hombre del CONICET y de la Universidad desde chiquito, más
chiquito que ahora, he tenido un pie en cada estribo y conozco profundamente,
o creo conocer profundamente tanto el CONICET como la Universidad Argentina,
por haber estado primero en la Universidad Nacional de Tucumán
y ahora, desde 1986 en la Universidad Nacional de La Plata.
Mi llegada a la Facultad de Veterinaria fue a raíz de presentarme
a un Concurso de profesor titular y la posibilidad de disponer de laboratorios
prácticamente nuevos y el desafío de aprovechar la experiencia
adquirida en otros centros de investigación del CONICET para optar
por el desafío de generar un centros de investigaciones en el área
de veterinaria, respondiendo a mi formación como ingeniero zootecnista.
Los hechos me llevaron también a participar en Comisiones Asesoras
del CONICET en el área de veterinaria y ahí nos encontramos
con un problema que tenemos que resolver, en la medida de lo posible,
sobre todo en lo que hace al área de investigación en ciencias
pecuarias y creo que es un problema compartido por otras áreas,
es decir, en la Universidad Nacional de La Plata nosotros tenemos Facultades
con una larga historia y trayectoria en investigación científica
y Facultades, que yo llamaría profesionalistas donde la inserción
de la actividad científica no está colocada como una impronta
en los alumnos desde el primer año.
Voy a dar un ejemplo práctico, gente de mi Instituto ha hecho trabajos
de docencia por la carrera docente de la Universidad Nacional de La Plata
y se ha entusiasmado con ese tipo de trabajo, se realizaron una encuesta
sobre cómo ven a la ciencia genética los alumnos de la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo y cómo ven a la ciencia genética
los alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias; el resultado se resume
en dos conceptos.: los alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales preguntan:
por qué?; los alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias:
para qué? Es decir, hay dos actitudes, una reflexiva porque le
ha sido impuesta desde el primer año de la carrera y que conduce
a que el alumno tenga una sólida formación científica,
podríamos decir, y otra que es más utilitaria y que tiene
como objetivo tener un título universitario y salir a ejercer la
profesión en forma libre.
Como resultado de eso, cuando me tocó presidir la Comisión
de Ciencias Veterinarias en el CONICET, nos encontramos con la sorpresa
de que en el país la investigación en ciencias veterinarias
y la adquisición de conocimientos en las áreas veterinarias,
no la hacen los veterinarios, sino los biólogos, los bioquímicos
y otras carreras.
En el año 2003 entre 16 postulantes para el ingreso a la carrera
de investigador en el área de veterinaria solo dos eran veterinarios,
el resto eran biólogos, tanto con el doctor Farías como
con el doctor Charreau impulsamos reuniones con los Decanos de las ocho
Facultades de Veterinaria del país para implementar algún
tipo de política que cambiara esta mentalidad y, muy lentamente,
se está haciendo, pero ahora que estoy parte en la gestión
en la Facultad de Veterinaria en el Área de Ciencia y Técnica,
veo por ejemplo que muchos docentes –y esto lo doy como ejemplo
por lo que yo sé en Veterinaria, pero pasa en otras Facultades
en la Universidad de La Plata y en otras Universidades-, por ejemplo existe
un desconocimiento de lo que es la evaluación curricular; existe
un desconocimiento tremendo de lo que es el sistema científico
argentino y, entonces se cae en una postura que yo critico tremendamente,
que es lo que no conozco, lo anatomizo porque si no lo conozco y no me
sirve, no está bien.
Esas son cosas, que conjuntamente la Universidad y el CONICET tienen que
revertir, con urgencia, sobre todo en áreas tan importantes como
la de las Ciencias Veterinarias donde, por ejemplo, en la Facultad de
La Plata desde al año 88 tenemos un convenio con la Universidad
de Tokio financiado por la Agencia de Cooperación Internacional
de Japón, y ahí tenemos otro problema y es que las pautas
de evaluación y las pautas de formación de Japón
son muy distintas a las argentinas.
Tenemos el problema, que lo vivo yo, porque estoy tratando de fomentar
esa actitud desde la Facultad de Ciencias Veterinarias, de jóvenes
que se han doctorado en Japón después de cinco años
de estar en Tokio, y no tienen suficiente producción científica
como para ingresar a la carrera del investigador, quiere decir que hay
dos sistemas que son opuestos, lo que se valora bien en Japón no
se valora bien en Argentina.
Yo confío, y creo en nuestro sistema de evaluación, a pesar
de algunas discusiones arduas que hemos tenido como por ejemplo, el famoso,
dichoso y perverso factor de impacto para evaluar las publicaciones. En
ese aspecto, yo hago mías las palabras del doctor Alberto Solari
profesor de la Universidad de Buenos Aires, que dijo: “cómo
se puede evaluar un trabajo científico si no se lo lee”.
Le comentaba al doctor Farias antes de entrar acá, usamos el factor
de impacto como palabra revelada y no tenemos en cuenta aspectos que hacen
a la esencia y a la naturaleza de cada tipo, de cada área de investigación,
como decía acá el doctor Castro; es decir la revista en
el área veterinaria que tiene mayor factor de impacto es Baxing,
pero está limitada a los inmunólogos y hay revista de factor
de impacto 1 ó 2,que son muy importantes en el área de conocimiento
que abarcan o que involucran.
De manera que son reflexiones que hago en voz alta, no traje nada preparado,
como para transmitir un poco y tratar de abrir el debate tan necesario
en esta Universidad y que, lamentablemente, no es compartido en forma
mayoritaria, para que tratemos de subsanar estos aspectos.
Existen en la Universidad de La Plata Facultades, que no son la de Veterinaria,
que buscan directores de proyectos, por ejemplo para el programa de incentivos,
en otras Facultades, porque no tienen personal propio formados científicamente
como para dirigir proyectos.
Todo eso tenemos que tratar de subsanarlo y tratar de romper con los viejos
y creo que, perimidos, antagonismos de Universidad-CONICET; Universidad-agencia,
como si fueran sistemas distintos y antagónicos.
Nada más.
Ing.
ARNERA.- Le agradecemos Profesor Dulout (APLAUSOS)
Invitamos a la doctora Noemí Girbal a hacer su exposición.
La doctora se encuentra doctorada en Historia; es Investigadora Superior
del CONICET, Profesora Titular de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata; es Profesora
Titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Quilmes; trabajó sobre temas de Historia Argentina Contemporánea,
y Política Económica, Miembro del Directorio del CONICET,
representante electa por el área de Ciencias Sociales y Humanidades.
Doctora Girbal, bienvenida.
Dra.
GIRBAL.- Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero agradecer
muy especialmente a los organizadores, fuera de los diez minutos de este
encuentro, la gentileza que tuvieron en el invitarme a participar en mi
condición de historiadora, creo, en mi condición de egresada
de esta Universidad y a la que he dedicado más de 30 años
de labor como científica y como profesora y supongo que la invitación,
así la entendí, también tiene que ver con mis responsabilidades
como Directora del CONICET por la gran Área de las Ciencias sociales
y Humanas desde el año 2001.
Mi idea original, que acabo de cambiar en cuanto me senté aquí,
había sido un poco lo que se estuvo conversando, cuál es
el grado de participación y de oportunidades que tiene la Ciencia
Argentina para constituirse en un insumo necesario para la formulación
de políticas públicas; en segundo lugar: cuáles son
las condiciones en que se encuentran las Ciencias Sociales y Humanas en
el conjunto de la Ciencia Argentina. Como no voy a poder hacer ni una
cosa ni la otra, intentaré decir algunas cuestiones que sirvan
para un diálogo posterior, si es que lo hay.
Por un lado, el doctor Farias allanó mi camino con todas las estadísticas
presentadas, por otro lado, efectivamente la Argentina comparada con el
contexto Latinoamericano ofrece casi por partes iguales presencia de mujeres
y hombres en la ciencia argentina, pero cuando uno asciende en la carrera,
cuando uno asciende en los cargos de responsabilidad y de los mejores
salarios, esa igualdad se termina, por eso las mujeres somos mayoría
en las becas, somos mayoría y especialmente en las Ciencias Sociales
hasta la categoría de Investigador Adjunto y, a partir de allí,
la pelea es mucha y dura. No es casual que la única señora
que esté sentada aquí sea yo y me gustaría que hubiera
muchas más, así que eso lo quiero decir, más allá
de que me quede medio minuto, tres minutos, cinco minutos, quería
decirlo porque sentía la necesidad de hacerlo.
Con respecto a lo otro que es el verdadero quid de la cuestión,
creo yo, en América Latina existe sin duda una preocupación,
a mi juicio discursiva, creciente, por tener en cuenta la dimensión
tecnológica en el diseño de las políticas públicas,
pero yo creo que esta inclusión es aún insuficiente si el
foco de análisis se sitúa en el sector de la Ciencia y la
Tecnología y si quisiera repetir palabras de la Cepal, diría
que es embrionario y fragmentado.
Lo cierto es que hay desigualdad de oportunidades para formar parte de
los instrumentos básicos capaces de construir políticas
públicas, aunque sea a través de formas sutiles, y a veces
no tanto, y se hace presente en este ámbito, en el que nos ocupa
hoy que es el Científico Tecnológico con mayor nitidez desde
los tiempos de la consolidación de lo que se ha dado en llamar:
el investigador profesional, es decir, la aparición del gestor
de la ciencia y ante la mayor jerarquía, el aumento y la responsabilidad
generadora de conocimiento.
Si uno mirara cualquiera de los indicadores de Ciencia y Tecnología,
con los cuales no los voy a abrumar, ese sería el resultado clarísimo
que surge.
Por otro lado, como voy a hablar desde el CONICET, yo he tenido mi trabajo
en esta casa, pero siempre he sido investigadora del CONICET, casi como
que nací en el CONICET, y a fines de los años ’50,en
la década siguiente y producto de la Segunda Guerra Mundial, en
casi toda América Latina se dieron estos consejos de Ciencia y
Tecnología y el CONICET no es la excepción, ha mutado algunas
cuestiones y otras han permanecido, y sigue siendo entre lo que ha permanecido
un organismo jerarquizado, con un fuerte sistema de evaluación,
que siempre he discutido y puesto en tela de juicio, no tanto como otras
áreas en que también hay evaluación, me refiero en
este caso tanto a la Agencia como al Programa de Incentivos.
Desde sus orígenes y menos acentuado hoy, para tocar en parte el
otro tema que me preocupa, existe un infame límite entre las Ciencias
Sociales y Humanas y las Ciencias Naturales y Exactas, pero es un límite
que creo que como cualquier otra frontera permite un tráfico, en
este caso epistemológico y metodológico, transgredir ese
límite, entiendo yo, que en la actualidad tiene menos riesgos que
las oportunidades que no franquearlo trae consigo.
A pesar de estos cambios auspiciosos, la eficacia particular de las metáforas
científicas sigue dependiendo, no solo de los recursos materiales,
sino también de los recursos tecnológicos y, fundamentalmente,
sociales, porque es sabido –me parece que casi todos nosotros- que
el lenguaje científico cumple funciones cognitivas, pero también
políticas y podríamos decir que las ideas existen y tienen
poder, por eso eran mis preguntas iniciales.
Me gustaría decir dos o tres cosas, que creo que tengo un poquito
más de tiempo.
Luis Pasteur sostenía a mediados del siglo XIX que las “Ciencias
elevan el nivel intelectual y el sentimiento moral de los pueblos”,
no tomé un científico social a propósito, y que “su
cultivo era muy necesario para el estado moral de una Nación, que
para su prosperidad material, ya que –seguía diciendo- introducen
en el cuerpo social entero el espíritu filosófico-científico,
ese espíritu de discernimiento que somete todo a un razonamiento
severo, condena la ignorancia, destruye los prejuicios y los errores”.
El tiempo ha transcurrido y el proceso formativo de las sociedades contemporáneas
pone de manifiesto un nuevo paradigma, el de pomposamente llamado: una
sociedad en redes basada en dos fenómenos históricos que
todos más o menos recordamos, por lo menos por la edad que tenemos;
una mutación cultural iniciada en los años ’60 y una
revolución tecnológica claramente visible a partir de los
años ’70, los que ejercen una influencia decisiva en la organización
de las diversas esferas sociales a través de estas famosas redes
inscriptas en el contexto de una ciber cultura.
Al conmemorar sus 125 años de existencia, la revista S...., fundada
por Tomás , acaba de editar un artículo donde se señalan
más de 125 interrogantes, que hoy la investigación científica
aún no ha respondido, en su mayoría se registran aquellos
que se vinculan con las llamadas “Ciencias Duras”, de las
correspondientes a las Ciencias Sociales y Humanidades, campo al que pertenezco,
se rescatan solo dos, los misterios propios, digamos que podrían
develar a la ciencias estas Áreas Sociales, por un lado el intento
por comprender la conciencia y, por otro lado, qué desencadena
la pubertad más allá de los cambios biológicos.
De todos modos, las diferencias en la sociedad que se reflejan aún
en la territorialidad, se mantienen, y resultan una manifestación
de variadas conductas de exclusión que permiten advertir la presencia,
creo yo, de muchos más interrogantes por resolver en estos campos
científicos, tan científicos como cualquier otro.
En una Argentina fracturada, con amplios guarismos de desempleo, pobreza
y marginalidad y compromiso de los científicos e intelectuales,
merece ser recreado. Ha dicho no hace mucho tiempo el Sociólogo
Alen Turen, refiriéndose a la Argentina en medio de la indiferencia
de la dirigencia nacional, que este país se construyó desde
la escuela y lo pensaron mentes capaces de vincular a la sociedad civil
con la sociedad política en instituciones que incluyeran a todos,
generando con esta sentencia un renovado reclamo a la necesaria participación
comprometida de los intelectuales, los científicos y los tecnólogos.
La educación es rentable socialmente, crea un país, acaba
de sostener el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Angel
Gavirondo, cuando vino a Buenos Aires, a la hora de proponer un nuevo
modelo científico y universitario, capaz de construir un poder
legítimo, genuino, que no se pliegue sobre sí mismo y contemple
masividad y calidad académica atendiendo al compromiso con la sociedad,
más que a las reglas del mercado.
El CONICET es un caso testigo de nuestro sistema científico tecnológico,
su situación se engarza con medio siglo de la historia argentina
con el proceso de crisis que ha vivido el país y que, sin duda,
influye de manera directa en la retracción de la participación
de los intelectuales que reniegan de su compromiso con las causas públicas
en debate.
El desafío en una sociedad como la nuestra que privilegia la cultura
de la víctima como parte de la ilusión de responsabilidades,
está planteado, y ese desafío es divulgar el significado
y la utilidad de la investigación científica, haciendo comprender
a los dirigentes pero, esencialmente, a la sociedad en su conjunto, que
la ciencia tanto como la educación es una inversión social
a mediano o largo plazo y no un gasto prescindible, porque como ha dicho
el escritor Alberto Manguel “para ser profundamente humanos, necesitamos
ser pensantes y lectores”, la ciencia y la tecnología forman
parte de esa premisa porque cumplen una función innovadora, comprometida
con su sociedad que es insustituible y debe aspirar a la igualdad, precisamente
por esas mismas razones, forma parte del patrimonio cultural de la Nación.
Para terminar quiero decir para continuar con estas reflexiones, o para
terminarlas, que la generación de conocimientos debe ser una necesidad
política, para hacer de la inclusión, la libertad y la igualdad
de oportunidades, los principios básicos de la Nación, de
modo de poder construir el poder auténtico desde esta bases que
ofrecen la ciencia y la tecnología consolidadas, y no desde otras,
y esa es responsabilidad de todos los universitarios, de todos los científicos
y tecnólogos.
Cada uno de nosotros debiera citar la procedencia institucional y recordar
de dónde salió a la hora de devolver lo que recibió
y creo que en eso todos estamos en deuda con la Universidad Pública
y con los Organismos públicos de Ciencia y Tecnología. Nada
más. (Aplausos)
Ing.
ARNERA.- Muchas gracias doctora Girbal.
A continuación invitamos al doctor Carlos Rapela a hacer su exposición.
El doctor Rapela es doctor en Ciencias Naturales; es Investigador Superior
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas;
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de esta
Universidad; Director del Centro de Investigaciones Geológicas
y Miembro del Directorio del CONICET. Se encuentra como representante
electo por el área de Ciencias Exactas y Naturales.
Bienvenido doctor Rapela.
Dr.
RAPELA.- Muchas gracias. Como dijo usted recién, yo soy
el representante de Exactas y Naturales, pensé en un primer momento
hablar algo sobre las personas a las cuales represento pero, en realidad,
cambié sobre la marcha, voy a hablar sobre otra cosa totalmente
distinta, no es porque el área de Exactas y Naturales no sea muy
importante en todo el país, por supuesto en esta Casa de Estudios
a la cual pertenezco, y en la cual he vivido más de cuarenta años.
Yo quisiera referirme muy brevemente, a la relación entre el CONICET
y la Universidad, que me parece algo sumamente, una vinculación
que ha tenido una historia conflictiva, yo estoy acá hace más
de 40 años como alumno y después como docente, hemos vivido
momentos de conflictos entre las dos Instituciones en las cuales, particularmente
yo los he sufrido mucho porque me he sentido parte de ambas, afortunadamente
ese tiempo parece haber pasado, estoy seguro que ha pasado, por muchas
cosas y por lo cual me siento muy contento y quiero expresar por qué
me siento feliz en este aspecto, ha quedado en el pasado.
El asunto es que un conflicto entre la Universidad Nacional y el CONICET
es completamente artificial y respondió en su momento a lucha entre
corporaciones, factores políticos partidarios detrás, luchas
ideológicas y corporativas que nadan tenían que ver con
lo que es el desarrollo de la ciencia en la República Argentina.
Desde un punto de vista racional, yo creo que es absolutamente irreflexivo
y falta de todo fundamento cuestionar esta relación, en todo país
medianamente desarrollado, existen una o más agencias federales
que se ocupan de la promoción de la Ciencia y, por otro lado existen
las Universidades como factor fundamental, como factor muy importante
para desarrollarlas, desarrollar Ciencia y, también, desarrollar
por supuesto lo que les compete directamente que es los niveles terciarios
y cuaternarios de la enseñanza; es en ese nivel cuaternario de
la enseñanza donde las agencias federales entran a jugar como mostraba
con estadísticas el doctor Farías, las becas, etcétera,
para ayudar en el nivel cuaternario y también para ayudar con los
subsidios, por lo tanto la armonía tiene que ser algo fundamental
o, por lo menos, es a lo que yo he aspirado como al haber sido elegido,
la armonía entre el CONICET y las Universidades Nacionales de la
cual yo soy parte, es decir, yo no estoy hablando aquí como miembro
del Directorio del CONICET, sino también soy profesor de esta Universidad
y me debo al igual a ambas, como hablaba hace un rato el profesor y, por
lo tanto, me siento muy feliz por la acogida que ha tenido y por lo que
he visto en otras Universidades del país.
En la Universidad de La Plata hay 422 investigadores del CONICET, 182
de los cuales se desempeñan en distintas dependencias y 240 de
ellos en Unidades Ejecutoras del CONICET, es decir, un número muy
importante de gente.
El CONICET se ha sentido desde el primer momento, es importante señalar
esto porque la gente no lo sabe, sobre todo en algunas universidades del
Interior donde hay un desconocimiento muy grande respecto de lo que es
el CONICET, de los 8 miembros del Directorio del CONICET hay como 5 que
somos Profesores de las Universidades Nacionales, así que el pensamiento
que yo lo estoy haciendo a nivel personal, lo puedo extender al Directorio
del CONICET, no hacemos más que ver cómo de alguna podemos
cooperar y armonizar las cosas, en particular con la Universidad Nacional
de La Plata, el CONICET ha hecho una inversión muy importante este
año en los edificios en la parte edilicia, en los edificios que
son tradicionales y clásicos como el Instituto de Física
que es importante recuperarlo, como el Inifta, que lo tengo al doctor
Eduardo Castro al lado mío, como el Sifca, como el CIC, como el
Centro de Investigaciones Cardiovasculares, sentimos que es importante
armonizar y llevar esta armonía hasta el más extremo, porque
esto es lo mejor que, a mi manera de ver, puede resultar para beneficio
de la Ciencia en el país.
Yo como profesor de la Facultad de Ciencias Naturales, he sufrido la diáspora
de los años 80 donde la Facultad por no tener un lugar adecuado,
reubicó a todos sus Institutos en distintas partes de la ciudad,
esto sigue así, lo cual es altamente inconveniente, por poner las
palabras más suaves para cualquier Universidad del mundo donde
los campos no están diseñados porque sí, sino porque
están hechos que son los lugares donde los alumnos se desenvuelven
y donde desarrollan la investigación; los Institutos de la Facultad
de Ciencias Naturales están dispersos por toda la ciudad de La
Plata, algunos de ellos hasta fuera de la ciudad de La Plata, como por
ejemplo Florencio Varela, en Geología tenemos los tres Institutos
separados, cada cual por su lado, no existe la unión de ninguna
clase.
Entonces, una cosa importante que fue hablar en el directorio del CONICET,
era cómo podía el CONICET en este caso particular que estamos
hablando, contribuir a que se empiece a solucionar todo ese tipo de cosas.
Un proyecto importante es que se va a discutir el día 26 de este
mes, es la creación de un campo científico en el cual empezar
a trasladar todas esas Unidades Académicas que son de la Universidad
Nacional de La Plata y que tienen convenio con el CONICET, a lugares donde
estén cerca de las Facultades.
Esas me parecen iniciativas muy positivas, particularmente yo me siento
muy propenso a tratar de hacer todo lo posible por armonizarlas.
Finalmente, una reflexión, todo esto a modo muy positivo, voy a
hablar algo por la crítica, voy a criticar un poco a la Universidad
ahora, pero lo hago no como miembro del CONICET, sino como miembro de
la Universidad de La Plata porque lo he escrito en el pasado.
En esta Universidad hay 13 Unidades Ejecutoras del CONICET, en la Universidad
de Buenos Aires que tiene más del doble o casi el triple de investigadores,
hay 19, por qué creen ustedes que en La Plata hay 13 y en la Universidad
de Buenos Aires hay 19 cuando tiene muchísimo más del triple
de investigadores?
Hay una estructura interna de la Universidad de La Plata que no ha sido
propensa para el desarrollo de la investigación científica,
es la estructura académica más arcaica, que es un término
que a la doctora Girbal no le gusta, es una estructura arcaica; tenemos
aquí una estructura de cátedras, esa estructura de cátedras
ha conspirado contra el desarrollo de lógicas estructuras de investigación.
Ustedes saben que las estructuras de cátedras fueron propias de
las Universidades Medievales, que se desarrollaron hasta el siglo XIX,
al principio del siglo XX en aquellos países donde tenían
una tradición democrática importante la estructura de cátedra
colapsó y se llevó a una estructura departamental.
Primaron en Europa las estructuras departamentales en aquellos países
que tenían una tradición democrática más fuerte,
pero continuaron en aquellos países en los cuales había
un componente autoritario fuerte, Alemania, Francia también y España
que fue el último país que se resistió por toda la
dictadura de Franco, hasta que en este momento la estructura de cátedra
se está colapsando, por suerte para los españoles, también
en España.
La Universidad de La Plata sigue todavía con una estructura de
cátedra, entonces nosotros tenemos algo, por ejemplo, en las Facultades
ómnibus como la nuestra por ejemplo, donde hay muchas carreras,
como es Exacta por ejemplo donde hay muchas carreras, qué pasa
con eso? Que la gente siente que no está representada por una Facultad
ómnibus, entonces se ha sentido con la necesidad de crear Unidades,
unidades, unidades, unidades, porque eso así no funciona, efectivamente
no funciona, efectivamente no funciona.
Entonces, si la Universidad se hubiera aggiornado como correspondía,
en este caso esta Universidad, posiblemente no existirían tantas
Unidades Académicas como las que existen actualmente, es decir,
que hay un deber de la Universidad de La Plata a favor de la investigación
científica que es aggiornarse, la departamentalización no
sólo ayuda a la ciencia, sino también ayuda extraordinariamente
a la docencia, no hace la multiplicación de estructuras, termina
con las torres de marfil cuando está bien hecha la departamentalización,
como existe en otros lados, no existe gente asignada a una cátedra,
sino a un montón, una estructura mayor; ese es un deber que la
Universidad de La Plata se debe a sí misma para con la docencia
y para con la investigación.
No me digan que no les he dado tema como para que me critiquen. (APLAUSOS).
Ing.
ARNERA.- Gracias doctor Rapela.
Presentamos al doctor Fidel Schaposnik, doctor en Física de la
Universidad Nacional de La Plata, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias
Exactas de esta Universidad; Investigador Superior de la Comisión
de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires;
Miembro del Instituto de Física de La Plata y trabaja en el tema
de Teoría Quántica de Campos.
Dr.
SCHAPOSNIK.- Yo no sé improvisar, así que voy a
leer, pensaba ocupar diez minutos, pero voy a ver si puedo ocupar nueve
para charlar algo de lo que dijo Carlos Rapela.
Quiero tocar en nueve minutos exactos dos temas ligados a la investigación
científica en el Área de Ciencia Básica, más
específicamente Física y su Relación con eventuales
aplicaciones.
El primero se refiere a un desarrollo en la Física en el Hemisferio
Norte, el otro a un caso típico en el Hemisferio Sur.
En 1948, un Físico experimental norteamericano, Charles T.... que
había trabajado 14 años en una famosa empresa privada, la
de los laboratorios Bel, diseñando sistemas de radar para bombardeo,
pasó a ser profesor en una Universidad estatal, la de Columbia;
allí inició investigaciones sobre la interacción
entre micro ondas y moléculas que continuó luego en otra
Universidad pública, la de Stanford, y que lo llevaron en 1958
a obtener resultados en los que mostraba la posibilidad de amplificar
luz por emisión estimulada de fotones.
Este trabajo fue la base de una invención que lo hizo merecedor
de un Premio Nobel en 1964, una invención de la que, seguramente
todos los presentes aquí escucharon hablar, la del láser;
la compartió con otros dos físicos que también trabajaban
en instituciones estatales; los soviéticos por entonces, Nicolai
de la Universidad de Moscú y Alexander Procoro del Instituto Leveder
de Moscú, pero la idea clave detrás del láser no
fue de ninguno de estos científicos que podríamos calificar
de físicos aplicados, la idea se remonta al 1917, cuando un físico
que por entonces trabajaba en Alemania, cuyas hazañas científicas
son festejadas este año, resolvió un problema puramente
académico que había surgido de su casi bizantina discusión
de los fotones, las criaturas que había propuesto en 1905 motivo
de los festejos de este centenario de la Física, se trata por supuesto
de Albert Einstein quien su trabajo de 1917 introdujo el concepto Emisión
estimulada de radiación que esté en el origen del láser.
Einstein mismo se encargó de aclarar que no lo motivaba ninguna
razón práctica, sino la de comprender la dinámica
de los fotones en la que él no creía, por otra parte.
Pasaron entonces 30 años hasta que mostró la factibilidad
de construir un aparato que aprovechara el fenómeno de emisión
estimulada, descripto por Einstein, con la propuesta pudieron entonces
construirse los primeros láser recién en 1960, salvo para
los especialistas se trataba de curiosidades experimentales que ocupaban
habitaciones grandes como ésta, y no tenían aplicación
práctica alguna.
Sería subestimar a la audiencia el insistir sobre el rol que tienen
los láser hoy en nuestra vida cotidiana, desde la cirugía,
a las comunicaciones, desde la industria a la investigación pura.
Para mencionar solo una de sus aplicaciones, el láser hizo posible
la reproducción de música usando lo que llamamos disco compacto.
Pero volvemos al año 1917 cuando Einstein se preocupaba por la
emisión estimulada de fotones, cómo se gravaba y reproducía
la música en esos tiempos? Desde 1913 con púas de diamante
y discos chatos, no cilindros como en los inicios. Las grandes compañías
que aún hoy existen, por ejemplo Doichen Gra, RCA Victor o la compañía
que fundó Edison, tenían cientos de Ingenieros trabajando
en mejorar la primitiva invención que se atribuye a Edison.
Vistas las sumas que invertían, ése, el de las púas,
era un problema tecnológico y de punta, y cómo era la reproducción
de la música en los años 60, mientras se diseñaba
por entonces inútil aparato de radiación estimulada, su
láser. Ya existía la grabación de lo que llamamos
long play de vinilo y se empezaban a usar cintas magnéticas que
eran precursoras de los cassettes en equipos de mayor fidelidad que podían
reproducir entonces sonidos en estéreo.
Compañías como Sony, JVC, Toshiba, participaban del gran
salto tecnológico del Japón en esa época invirtiendo
sumas enormes para mejorar los sistemas de grabación en cinta magnética
y en vinilo, recién en 1982, 55 años después del
trabajo de Einstein, se produjo la revolución que llevó
a un dominio casi absoluto por 20 años de los CD sobre las otras
formas de reproducir música, recién hoy ese dominio empieza
a decaer ante la irrupción de los ..........., pero eso es otra
historia.
Antes de continuar, reitero los puntos esenciales de este relato, pasaron
más de 30 años para que se propusiera un experimento a solidaridad
de Einstein y otros 20 para que se comenzara a comprender sus enormes
posibilidades prácticas, no fueron empresas privadas de punta como
la Bell, Toshiba o Sony donde se concretaron tales posibilidades, sino
en Universidades e Institutos estatales en la que los investigadores solo
tenían por misión comprender, fue en cambio fuera de las
Universidades donde esas aplicaciones fueron luego aprovechadas y tuvieron
un impacto económico insospechada.
También en la investigación científica el impacto
de los láseres fue enorme, por ejemplo con ellos se pudo producir
impulsos luminosos de un millonésimo de milésimo de segundo,
que permiten seguir en tiempo real reacciones químicas y biológicas,
producir enfriamiento a las temperaturas más bajas jamás
alcanzadas, etcétera.
El ejemplo de los láseres sirve para entender que el punto de partida
en investigación es siempre una interrogación básica
y fundamental, como la de Einstein en 1917. El investigador trata de identificar
los mecanismos básicos escondidos en el fenómeno que se
propone estudiar, propone ideas para comprenderla, estas ideas significan
desarrollos nuevos, lo que requiere la puesta a punto de nuevas herramientas;
estos nuevos útiles permiten observar nuevos fenómenos y
así siguiendo.
En el curso de este desarrollo espiralado, aparecen nuevas aplicaciones
que hubieran sido imposible imaginar antes, aplicaciones que vuelven obsoleta
a muchas ideas y tecnologías existentes, el fondo de conocimiento
universal aumenta y se produce una aceleración de espirales análogas
en otras ciencias.
Un nuevo dominio, por ejemplo investigación pura, fue abierto por
los láseres, el de los materiales ultra fríos, generándose
una nueva espiral de investigación que llevó a experimentar
con nuevos objetos, los condensados gaseosos que seguramente encontrarán
aplicaciones tecnológicas fabulosas, en el camino a comprender
estos asuntos comienzan hoy a producirse láseres de átomos,
los que tenemos ahora son de fotón, asistiremos seguramente mañana
a una revolución análoga, a la que desataron los láseres
en los años 70.
Pienso que este relato muestra el carácter artificial, infantil
y mucha veces nocivo que tiene el establecer prioridades o áreas
prioritarias de investigación. Un país moderno tiene, por
supuesto, necesidad de desarrollo en lo que podríamos calificar
tecnologías de corto o mediano plazo, esas en las que invertía
en los años 20 y que, seguramente, contribuyeron al desarrollo
tecnológico de Alemania en ese tiempo.
De la investigación fundamental del más alto nivel, parezcan
sus temas abstrusos porque es allí donde surgirán las rupturas
tecnológicas que volverán obsoletos los objetos que hoy
utilizamos, por supuesto que se generaron avances tecnológicos
muy loables al mejorar la calidad de los discos de vinilo en laboratorios
públicos y privados en los años 60, pero los discos compactos
los hicieron desaparecer como resultado de un espiral originar trabajos
de investigación fundamental, que no tenían ningún
fin tecnológico inmediato al momento de nacer, su desarrollo no
fue previsto por los consejos de dirección de empresas exitosísimas,
ni por los directivos de los organismos destinados a promover la ciencia
en los países más adelantados y este es otro punto a resaltar.
No se trata de que los organismos de planeamiento científico o
las empresas de avanzada no supieran adivinar en los años 20, ni
en los años 60 la aparición de la emisión de luz
estimulada, se trata de que no podían adivinarla, los propuso Einstein
y no podían verla tampoco.
Paso al otro tema, ahora en el hemisferio Sur. En 1988 Juan Martín
Maldacena , quien seguramente los presentes algunos escucharon hablar,
o vieron en la TV, o en la tapa de los diarios argentinos o del mundo,
aprobó sin mayores dificultades el concurso con que el Instituto
Balseiro asociado al reputado Centro Atómico Bariloche recluta
estudiantes universitarios de Física e Ingeniería.
Tres años después obtuvo en ese instituto el título
de Licenciado en Física con un trabajo cuyo tema es igual de abstruso
que el título del tema de Einstein, la cuantificación de
un modelo sigmanolineal supersimétrico N=2, temas abstrusos si
los hay.
No era este un tema prioritario en 1988 en el Centro Atómico de
Bariloche, un año antes, en 1987 el descubrimiento de la llamada
superconductividad bajas temperaturas había causado un gran impacto
sobre todo mediático, tanto que la comisión Nacional de
Energía Atómica logró, siguiendo un procedimiento
al que nos tiene acostumbrados, directamente el Presidente de la Nación,
un apoyo financiero especial que continuó ininterrumpidamente,
otro cambio de Presidente hasta 1997, por un total aproximado a un solo
grupo de 5 millones de dólares para investigaciones en ese tema.
Puede verse en los diarios argentinos de esa época, artículos
que explican el interés tecnológico del tema y la importancia
de hacer tal inversión, que pondrían al país a la
cabeza en avances enormes como, por ejemplo, trenes que viajarían
sobre campos magnéticos o computadoras velocísimas.
Como lo admitió diez años después el propio promotor
de este proyecto financiado por Presidencia de la Nación, el reconocido
físico francés de la Cruz en un reportaje, la superconductividad
no ha tenido hasta hoy ese impacto tecnológico.
No se trata aquí de decidir si hay que esperar o no otros veinte,
treinta años para que lo tenga, se trata de valorar las consecuencias
negativas que pueden resultar de concentrar esfuerzos enormes, 5 millones
de dólares en los años esos era una suma enorme, el tema
es el supuesto interés tecnológico, porque para justificar
grandes inversiones como esa y lograrlas a través de atajos, hay
que convencer que son prioritarias, por eso en 1988 el Instituto Balseiro
definía como prioridad a las becas doctoradas en temas de superconductividad
y, en relación con esa definición, acordaba o no un lugar
de trabajo a los becarios, temas como los del grupo al que se integraba
Maldacena no eran prioritarios, si bien nadie dudaba de las condiciones
excepcionales de Maldacena , a ninguna autoridad de planeamiento de la
Comisión de Energía Atómica preocupó que formado
en la Argentina Maldacena partiera a Estados Unidos a trabajar en al abstruso
tema que proponía.
Allí sí pudo obtener una beca, doctorarse y allí
continúa trabajando hoy, no por casualidad, el profesor más
joven del Instituto de Estudios Avanzados de Prinxton, no por casualidad
digo, donde trabajaba Einstein.
Hay docenas de casos como este de físicos o de científicos
en general, de menos de 40 años que no fueron retenidos por el
país en base a políticas de prioridades y que enseñan
e investigan en Universidades del Hemisferio Norte donde las prioridades
parecen ser otra; en Hardvard hay alguien no tan conocido, pero equivalente,
que se llama Matías Aldarriaga de la Universidad de Buenos Aires,
en la Universidad de Chicago, etcétera.
Concluyo entonces diciendo, que es urgente que los estudiantes, los investigadores,
sobre todo las autoridades académicas y de planeamiento de la Ciencia,
interioricen los verdaderos modos de producción del conocimiento,
estableciendo un equilibrio entre temas de supuesto interés inmediato
y temas de investigación pura y que, además, se encuentren
las muchas maneras de reestablecer los lazos con la diáspora de
científicos argentinos por el mundo, logrando al menos traerlos
unos meses cada año revinculándolos más y más
con la Ciencia en nuestro país.
Ing. ARNERA.- Agradecemos al doctor (APLAUSOS).
De todas formas ahora hay una segunda ronda de exposiciones como para
poder completar lo que hubiera quedado pendiente, en función de
las exposiciones que tuvieron los anteriores disertantes. Doctor Castro,
si usted quiere seguir?
Dr. CASTRO.- Yo quería decir que el Departamento de Física de La Plata desde los primeros concursos de la democracia, que fueron en el año 1986, se eliminaron las cátedras y somos profesores del departamento de Física y nos turnamos dando todas las materias de 1ro.a 5to.año, pero es un combate permanente con los otros Departamentos y con las Facultades porque es totalmente distinto el sistema, sobre todo en algo que vos te olvidaste de decir, que no pasa en las Universidades europeas donde se eliminó eso, y es que en la Universidad de La Plata tenemos un sistema de concursos cada siete años, eso no ocurre en Francia, son cargos vitalicios; eso no ocurre en Inglaterra son cargos vitalicios y, por supuesto que no ocurre en el Instituto de Princeton , cuando yo hablo de estos físicos de 40 años, Maldacena es profesor de por vida, no tiene que pasar ningún concurso ni dar una clase de oposición y eso es fundamental, ofrecerle a Maldacena que vuelva, seguramente no una cátedra, pero bueno, por ejemplo en el Departamento de Física no tenemos cátedra, pero ofrecerle un cargo por siete años si tiene un cargo vitalicio en el lugar en que enseñó Einstein, casi seguro debe ocupar la misma oficina.
Dr. SCHAPOSNIK.- Una aclaración por supuesto, yo conozco la estructura del Departamento de Física, pero Física es algo que rema al revés de la Universidad de La Plata, porque el Estatuto de la Universidad de La Plata está organizado de esa manera, es decir, ustedes son antiestatutarios desde el punto de vista del Estatuto.
Dr. CASTRO.- Pero hay una contradicción, que debemos ser el Departamento que tiene más institutos en el CONICET, no sé si la correlación que vos dijiste...
Dr. RAPELA.-Pero el Instituto de Física de La Plata, el que congrega a todo el Departamento de Física virtualmente.
Dr.
DOULOUT.- coincido con lo expresado por el doctor Rapela respecto
a la perversidad del sistema por cátedras, pero está así
y la modificación va a ser difícil, en Veterinaria estamos
cambiando el plan de estudios y la cátedra va quedando con una
superestructura que aspiramos a que muera de muerte natural a medida que
se vayan venciendo los plazos de concurso de quienes detentan las titularidades,
en este momento ya se está llamando por área del conocimiento,
porque ese el otro problema a lo que decía acá el doctor
Schaposnik, es cierto, un cargo de profesor en el Hemisferio Norte, sea
Estados Unidos de Europa puede ser de por vida, pero la persona no está
constreñida a cátedras preexistentes, sino que se le da
el cargo de profesor cuando reúne antecedentes suficientes como
para alcanzar esa categoría.
Tenemos el contrasentido en La Plata que somos la única Universidad
del país donde el cargo de profesor es un título académico,
nos dan un diploma o nos daban, igual al de médico, ingeniero o
veterinario, pero la cátedra es un profesor, es decir que es un
sistema de crecimiento de desarrollo vertical que, por ejemplo se da de
patadas con el Programa de Incentivos que aspira a un crecimiento horizontal,
como debe ser el crecimiento de los grupos de investigación.
Entonces, eso es una asignatura pendiente que tiene la Universidad de
modificar paulatinamente este sistema, sumado a que la Universidad de
La Plata como muchas Universidades, no es una Universidad, no hay un criterio,
un espíritu universitario, la concurrencia acá lo demuestra,
sino que es más bien una federación de Facultades donde
las cabezas de cada Facultad compiten por su pedazo de la torta y no prima,
salvo honrosas excepciones, un criterio amplio de que todos pertenecemos
a la misma Universidad.
De manera que tenemos que evolucionar mucho, pero sobre todo es una evolución
mental que es la más difícil.
Ing. ARNERA.- Alguna otra intervención del panel? Si les parece entonces, hacemos las preguntas. Por favor, reitero si son tan amables de presentarse, indicando Nombre y Facultad.
Arq. LOMBARDI.- Yo les pregunto a ustedes si conocen la estructura docente que tiene la Facultad de Arquitectura, en este caso...
DR. .- Yo la conozco.
DR. .- Yo también.
Arq. LOMBARDI.- No es departamento, ni son cátedras, sino que son cátedras verticales integradas por equipos, donde son dos o tres docentes que hacen el concurso simultáneamente, estamos también al borde de .... del Estatuto y esto tiene un cierto grado de ......, que no hay dos soluciones solamente, inclusive también estamos........ criterio clásico en cuanto a la investigación porque es un Instituto que reúne a 14 unidades de investigación cada una con distintos temas, o sea que modalidades puede haber muchas y con ese sistema de investigación hemos transformado a la Facultad de Arquitectura de las Universidades nacionales del país que más investigadores tenemos, o sea que tan mal no nos ha ido.
DR. .- Cuántos investigadores con dedicación exclusiva hay en la Facultad de Arquitectura? Cuántos profesores con dedicación exclusiva hay en Arquitectura?
Arq. LOMBARDI.- Yo no estoy en estos momentos dentro de la gestión como para decirlo, pero debe haber 40, más o menos.
DR. .- Profesores con dedicación exclusiva, 40 en Arquitectura?
Arq. LOMBARDI.- Sí.
DR. .- Yo creí entender que eran profesores que tienen cuatro cargos de simple o tres simple.
Arq. LOMBARDI.- No. Este número puede estar equivocado, lo digo haciendo una rápida lectura, no sé exactamente ,por qué?
Dr.
.- Porque las estructuras de Facultades que tienen una enorme
cantidad de gente con dedicación exclusiva, como Exactas o como
Ciencias Naturales, por ejemplo, que concentran la mayor cantidad de estos
Institutos, tienen unas necesidades que son habitualmente bastante distintas
a las Facultades que tienen la mayoría de su personal con dedicación
simple, como puede ser, vamos a buscar un extremo, Abogacía por
ejemplo, la mayoría de su personal o profesores son con dedicación
simple, entonces las necesidades que tiene una Facultad de Abogacía
respecto de una Facultad como la de Exactas es un mundo absolutamente
distinto.
Yo me estaba refiriendo a la estructura departamental, la estructura departamental
es la que predomina en las Facultades de tipo científico, científico
duro como Física, Química, Geología, Matemáticas,
de ese tipo en la mayor parte del mundo se organizan de forma departamental,
me refería a eso, por supuesto ustedes se deben dar la estructura
que mejor les conviene a sus características.
Arq.
LOMBARDI.- Digo que es bueno hasta
hacer una mesa, una reunión particularmente para poner todos los
sistemas y descubrir cuáles son los pro y los contra, lo traje
ex profeso para demostrar que hay distintas alternativas, que responden
mejor o peor también a las características de cada una de
estas instituciones que forman la federación de universidades.
Gracias.
- Una pregunta que no se escucha.
Dr.
DOULOUT.- Funciona porque, primero hubo financiación y
equipamiento de proyectos de investigación concretos, hubo seis,
siete y ocho proyectos de investigación concretos entre el 88 y
el 96 donde las exigencias científicas de parte de Japón
no eran las mismas que tenemos internamente en el país, es decir,
no se instauró la costumbre de plasmar resultados en papel escrito,
es decir, no se publica; no era ese el interés de los japoneses
y ellos mismos no son de publicar mucho, la historia dice que inclusive
revistas japonesas han desaparecido de los sectores más avanzados
a nivel internacional, sin embargo sigue existiendo y se publica porque
le interesa a los japoneses.
Del ’96 para acá, los japoneses empezaron a ahorrar dinero,
en lugar de llevar becarios latinoamericanos a Japón, todos los
años se organiza y está a punto de comenzar, un curso para
terceros países donde los japoneses financian la venida de nicaragüenses,
cubanos, chilenos, paraguayos, para un curso de ocho semanas que se da
con la participación inclusive, primero de expertos japoneses ahora
por parte de la gente de la Facultad, para formar recursos en el área
de sanidad animal en esos terceros países y ahora se está
implementando ya una escuela de post grado y hay un convenio para que
la Facultad de Veterinaria de La Plata organice la Senasa, la Secretaría
de Sanidad Animal, en Paraguay, Bolivia y Perú.
El interés de los japoneses es muy claro, ellos quieren alimentos
sanos y la fuente de alimentos va a ser en el futuro Latinoamérica,
entonces bajo una cubierta, aparentemente, de subsidios a la investigación
científica a ellos los que les interesa, fundamentalmente, es el
diagnóstico y la calidad, por ejemplo en la Universidad de Tokio,
la Facultad de Agricultura de Tokio no hay Genética, entonces nosotros
hemos mandado becarios a formarse con propósitos escondidos en
área molecular para que aprendieran las partes básicas molecular,
y en este momento son investigadores del CONICET, pero por qué?
Porque había un espíritu del CONICET dentro del grupo nuestro,
entonces había una exigencia.
Nosotros somos en la Facultad de Veterinaria un poco la mosca blanca,
por el número de publicaciones, por la disciplina, por la orientación
que damos. El interés de los japoneses es ése: alimentos
de calidad para importar en un futuro a precios reducidos desde Latinoamérica,
entonces les interesa la erradicación de la aftosa en Paraguay,
Bolivia, Perú y otros temas parecidos, lo que nosotros tratamos
es de compatibilizar la cosa pidiéndoles que conozcan e interpreten
nuestro sistema científico para que los recursos humanos no fracasen
después en su ingreso al sistema en Argentina.
Dr. GRIGERA.- Se podía distinguir las metodologías
de investigación básica y tecnología aplicada de
punta y que es posible tener alguna aplicación sin abandonar la
aplicación básica, pero con respecto a lo que expresaron,
alrededor del 70 en Estados Unidos........ para la investigación
tenía que estar ........ y un comentario sobre eso decía
que si 1955 donde la epidemia de poliomielitis .......... con lo cual
siempre cuando se le pregunta de las necesidades a un industrial, solamente....
El otro aspecto de .......en un momento se pensó ..... arduamente
para combatir por diversas circunstancias, sino en diversas áreas
y especialidades....para hacer una estructura más o menos departamental
o algo.......
Y, finalmente, otro comentario más respecto de la necesidad de
......el hecho de que la ciencia en el futuro tiene una clasificación,
una.....totalmente diferente, justamente publica las 25 preguntas importantes
para el futuro, de las cuales hay dos o tres, dos de física, dos
de ciencias de la tierra, ......todas las demás son de biología,
de biología que no se puede resolver ninguna con biología,
sin química, fisicoquímica e incluso filosofía, es
decir que la clasificación de las ciencias.
Dr.
.- Yo quiero hacer un comentario sobre lo que dijo Raúl
y también algo de lo que dijo Eduardo Castro Schaposnik, Eduardo
en parte habló sobre la totalmente arbitraria distinción
entre ciencia básica y ciencia aplicada y Schaposnik se refirió
a que lo que en un momento dado consideramos como importante, después
se supone que no es tan importante y cosas que uno deshecha o no les dieron
la mayor importancia, después resulta que son importantes.
Mi experiencia no solo en el CONICET, sino a través de 30 años,
es que lo que ambos han dicho tiene, yo lo comparto plenamente en primer
lugar, pero además, veo que lo comparten muchísimos científicos
formados que conozco lo que ellos han dicho, es decir, si ustedes hablan
como científicos formados les va a decir cosas muy similares a
lo que dijo Eduardo Castro y a lo que dijo Fidel Schaposnik, pero no es
a ellos a los que debemos convencer de otra cosa, nosotros nos encontramos
a diario en el interior del CONICET con gente que se opone directamente
a lo que dijeron ellos dos, no es a nosotros, es decir nosotros estamos
hablando a un público que va más o menos a entender perfectamente
bien, acá hay 24 personas, no somos muchos, pero es muy difícil
desde mi punto de vista conceptual filosófico ir en contra de lo
que acaban de decir ellos dos, porque yo los he visto en otras cosas y
están plenamente de acuerdo, es que nuestras autoridades por encima
de nosotros, muchos de ellos, no piensan así directamente, no piensan
así, el tema me estoy refiriendo concretamente a nuestras autoridades
directas la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Entonces piensan que lo que no es aplicado es esto, que hay que hacer
planes nacionales para desarrollar esto, esto, esto y esto; esto no va,
esto no va, esto no va, esto no va, esas son las personas, es decir, que
hay una clase política dirigencial que viene del campo de las ingenierías
de todo esto, que a nosotros nos imponen ese tipo de cosas, ustedes no
tienen que convencer al CONICET que piense como ha dicho Eduardo Castro
o Schaposnik, yo pienso así y yo creo que en todo el directorio
del CONICET piensa igual, pero el problema son los niveles dirigenciales,
ojo que esto no es que los argentinos seamos perversos, existe también
afuera, existe también –yo lo he visto- tal España
es el país que mayor haya visto, no he estado en Inglaterra en
los niveles como para saber cuánto se piensa de esto, pero también
tienen planes no tan exagerados como los que a veces tratan de imponernos
a nosotros, pero esto existe, existe entre el nivel dirigencial de la
ciencia, de la gente que no está formada en la ciencia que son
los que después tienen que dar el dinero.
Ojo, miremos en este nivel de discusión, acá estamos hablando
para mi, con gente que conoce como es la cosa.
Dr. POSADAS.- Le agradezco al doctor Castro, en México..........
un área de metodología de la ciencia... donde el conocimiento
moderno transitaba en fronteras tras fronteras...
- Una pregunta que no se escucha.
Dr.
RAPELA.- Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor
Posadas, esa diáspora que se refiere usted en el caso del Sindeca
que es el que más recuerdo, pero digamos, eran los momentos de
enfrentamientos, las diásporas no creo que fueran todas con la
misma causal, la diáspora nuestra en la Facultad de Ciencias Naturales
era sencillamente porque no había más lugar, estaba abarrotado
el Museo de La Plata y entonces la diáspora se fue porque no había
lugar para estar, entonces cuando se construyó el edificio central
de la Universidad la Universidad tenía montones de edificios por
toda la ciudad y dio edificios a distintos Institutos que son propiedad
de la Universidad , no son del CONICET, en el caso que estamos hablando
son todos edificios propiedad de la Universidad, son donaciones en este
caso particular, así que no hay un solo caso particular.
Pero también existe el caso que usted habla en que la gente se
fue, era el momento de los enfrentamientos la cual era una cuestión,
la época en que yo prefiero que no se vuelva nunca, que no se vuelva
nunca a eso, y en ese sentido es por la cual estamos pensando con las
autoridades de la Universidad en la creación de un campo científico
tecnológico y que sea hecho de común acuerdo y con objetivos
comunes, para volver nuevamente lo que se fue que vuelva otra vez a donde
nunca tuvo que irse.
Dr. .- Hay un detalle sobre lo que vos planteastes, que
yo querría si no me fallan los números, yo creo que más
del 70 por ciento de los institutos que se crearon por el CONICET, se
crearon en un momento en que el CONICET, yo la vi, tenía una oficina
donde había un representante de la SIDE para estudiar el currículum
de los investigadores, o sea, no fue simplemente que no había lugar
en las Facultades, fue más bien que se quería sacar la investigación
de las Universidades porque eran lugares subversivos, se cerro el comedor
universitario y se entregaron las ollas al comando que funcionaba en el
centro de la ciudad de La Plata y se crearon Institutos para sacar la
investigación, era una política del CONICET, del CONICET
de la dictadura.
Dr. .- Pero hay casos en que nos echaban en la Universidad y nos acogió el CONICET.
DR. .- Sí, afortunadamente no era coherente la dictadura.
DR. .- Se daba el caso de que la Universidad echaba a los supuestos subversivos e iban a un Instituto del CONICET, cuando los echaban del país a los comunistas iban a trabajar a los Estados Unidos.
DR.
.- Por suerte el empleado de la SIDE que estaba en el CONICET
vos estás de acuerdo que estaba? Te acordás de esa oficina
que había en el CONICET a la que uno tenía que ir a recibir
la propaganda de la dictadura? Ese CONICET es el que creó los Institutos.
Creo que hay algo de eso funcionando en el CONICET, pero me parecería
importante que se considere o se reconsidere las pautas de evaluación.
Dr.
.- Quiero hacer una aclaración, por lo menos en el período
que yo estuve presidiendo una Comisión Asesora del CONICET, empecé
en el año 2002, había estado en una Comisión ad hoc
precedentemente y se hicieron numerosas reuniones para compatibilizar
los sistemas de evaluación y había comisiones asesoras donde
el peso era mucho más relativo que en otras, se trató de
adaptar el sistema de evaluación en cada comisión buscando
la mayor homogeneidad posible, pero respetando la idiosincrasia de cada
área del conocimiento, es decir, no es lo mismo el área
tecnológica y agronómica que el área de bioquímica
o biología, pero se buscó la compatibilización, es
muy difícil, pero vuelvo a decir que las autoridades del CONICET
en ese momento nos taparon de bibliografía mundial con respecto
a sistemas de evaluación, nos hicieron estudiar bastante, que es
perfectible todo sistema de evaluación y hay contrasentidos, pero
creo que en el CONICET los contrasentidos son mucho menores, que los contrasentidos
que hay en las agencias para evaluar, porque un año a mi me rechazaron
un porque no demostraba contactos en el exterior y al año siguiente
me lo rechazaron porque el mío no era un grupo independiente y
necesitaba en el exterior.
De manera que es difícil evaluar, pero yo sigo sosteniendo quizás
esté equivocado, que en la evaluación científica
en el país lo mejor sigue siendo el CONICET.
- Una pregunta que no se escucha.
Dra.
GIRBAL.- Yo le había pedido si me permitía contestar.
A mi me da un poco de tristeza cuando escucho esto del CONICET y las Universidades
porque los de Sociales que tenemos pocos Institutos del CONICET, también
teníamos al señor de la SIDE en el fondo escuchando, yo
fui Adjunta del Profesor Benito Díaz, que seguramente muchos conocieron,
y era muy difícil no saber quién no estaba siendo estudiado,
eso tiene que ver con la historia de este país, y la pena que esto
vuelva a salir con todo lo que hay para hacer, y sobre todo recordando
que el 74% de los investigadores del CONICET tienen lugar de trabajo en
las Universidades nacionales, un poco menos que las Universidades privadas.
Y lo segundo es, que por fortuna o sin ella, a mi me ha tocado como miembro
del Directorio, el doctor Farias lo sabe, estar en muchas reuniones de
este cuestionado sistema de evaluación del CONICET donde –como
muy bien dice el profesor- hay muchas cosas perfectibles, pero me gustaría
saber en qué otra instancia de evaluación de este país
un investigador o becario pasa por dos pares, una comisión evaluadora
asesora, una junta y un directorio, señores.
A mi me parece que por más defectos que esto tenga, estamos siendo
mirados desde muchos ángulos, es muy difícil ser mal evaluado
en tantas instancias, no quiero decir que no haya errores, pero yo me
pregunto: yo sé cómo me evalúa el sistema de incentivos?
No. Yo sé cómo me evalúa la agencia? No. Yo sé
si el Sistema de Incentivos en Tucumán funciona como en La Plata?
No. Yo que cambié mi lugar de trabajo de La Plata al Gran Buenos
Aires, todavía estoy esperando la categorización de A a
no sé qué, porque la metropolitana no se ha expedido.
Digo, me duele que estas cosas pasen porque me parece que tenemos tanto
por hacer, tanto por mejorar y tanto para remar para el mismo lugar. Nada
más.
Sr. VICEPRESIDENTE.- Es imprescindible el buen diálogo entre la Universidad el CONICET y las Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia y va en esa dirección, y los recursos para la investigación son escasos y todos sabemos.
Dr.
CASTRO.- En la presentación del doctor Farias mencionó,
nos anunció lo que ya sabemos que están los resultados de
la evaluación de los proyectos que presentamos el año pasado,
esto no sé si nos damos cuenta de lo significativo que es, observen
ustedes se convocó a un concurso, este proceso se terminó,
había una clara intencionalidad en el CONICET de ayudar a los investigadores,
se presentaron esos resultados, estamos todos tranquilos, observen que
diferencia con la otra gran institución que tiene muchos más
fondos para solventar los gastos de investigación que manifiesta
permanentemente que tiene serios problemas para evaluar, que no puede
confirmar en los investigadores argentinos porque algunos lo decimos,
otros lo piensan, y muchos actúan de estar inmersos en una actitud
de canibalismo.
Como a mi me están evaluando, yo estoy tratando de sobrevivir o
tratar de morir, entonces muy difícilmente alguien que yo evalúe
le ponga que es totalmente correcto, así sea el mismísimo
Premio Nóbel voy a decir que está todo muy bien y al final
voy a agregar un inocente pero, esto yo le dije al Secretario de Ciencia
y Técnica, al Presidente de la Agencia y a quien me quiera escuchar,
lo declaro. Creo que algunos lo piensa y no sé si más de
uno lo hace.
Yo simplemente, y a manera de aporte positivo quiero mostrarles cómo
de una sana intención se lanza un proceso sin tener calculada alguna
de las excentricidades de colegas del exterior que no son tan del exterior
y algunos no son tan colegas, simplemente .....se resuelve todo el problema,
yo hasta aquí no escuché ninguna violenta de alguien que
se sienta injustamente juzgado por el CONICET, se hizo en tiempo y forma
y les pido lo que ya saben todos, que comparen qué pasa cuando
se de la agencia, creo que anecdotario sobra.
A mi me enseñaron que las intenciones se ven en los resultados,
que las ideas se muestran por lo que emergen como producto final, el producto
final de este proceso es un estado normal lo que deba ser, pido que comparen,
porque a mi esos funcionarios y otros, y otros personeros de funcionarios
me intentan convencer de que ese es un sistema sabio, de que hay que propulsar
temas de punta y todo lo demás, y después los infelices
que participamos de ese concurso con la ingenuidad de que evaluados, se
nos aparece un inocente no es pertinente, este técnico usa bigote,
tiene muchos alumnos, el otro dice: no, pero no tiene muchos alumnos,
cualquiera de esas razones sirven para rechazarla.
Vuelvo a insistir, a pesar de lo que se pueda pensar a veces de ciertas
evaluaciones en el CONICET y demás, comparto en que el sistema
es excelente, pero que se ha conpletado un proceso muy distinto, muy claro,
no creo que nadie pueda dudar de lo que allí pase...
Dr. .- Hay una encuesta que hizo la Asociación Química Argentina, no es la opinión nuestra, nos azaroso que nos juntemos dos acá con un mismo criterio, para la mayoría de la comunidad científica argentina no piensa igual que nosotros.
Dr.
.- Esa encuesta yo se la pedí, le dije al Presidente:
yo estoy en desacuerdo con lo que vos pensás, vos creés
que tenés la verdad y no tenés la verdad, por qué
no le preguntás a los usuarios? Porque acá o se trata de
creencias o de sistemas, yo puedo discutir muchas cosas en teoría,
pero preguntemos a los usuarios, .....
Lo hicimos a pulmón nosotros con otra gente y lo hicimos puramente
a pulmón, por amor al arte, mandá una encuesta a ver qué
te responden, por supuesto que no les interesa eso por qué si no
cómo van a usar ...........
Dr.
FARIAS.- Con respecto al tema de ciencia y Tecnología,
es que la pregunta que hay que responderse de entrada es para qué
la Universidad...., esa es la pregunta. Se responde de la siguiente manera:
para tener un mejor.... y no para otra cosa, para nada más que
para eso, porque el que investiga enseña mucho mejor, esa cosa
así, con el tiempo se puede...... y entonces para ese investigador
al cual se le pide que enseñe........las otra cuatro investigue
y las otra cuatro..... y entonces este es un punto para mi esencial....
lo comprendieran del Rector para abajo, .......
Es decir, yo necesito para hacer Departamentos, está bien, dónde
lo hago? Cómo lo hago?..... España pasó de la Universidad
tipo Facultad a departamento, a nadie se le ocurrió hacer los departamentos
en la ......., para el Instituto de Biología, para el Instituto
de Física.......a nadie se le ocurrió volver a poner todo
sobre el mismo lugar porque eso simplemente .......de llegar a un acuerdo
y después.......todo eso necesita inversión, creo que si
el CONICET puede hacer algo.......pelear como se peleaba antes, si el
dinero iba al instituto iba a los investigadores..... terminamos peleados,......
La otra cosa que me parece importante es lo que dijo el doctor Rapela,
nosotros acá nos podemos poner de acuerdo, pero .... fuera de nosotros,
yo lo dije en chiste hoy........el famoso caso de un Secretario de Ciencia
y Técnica....., sino simplemente es que se llega a la función
directiva, a la función de ........
Dr. .- Algunos no nos quedamos.
Dr.
FARIAS.- Lo que quiero decir es lo siguiente: si no participamos
de la organización viene después y nos dice que es lo que
tenemos que hacer, si el CONICET.......ese es el punto, lo que estoy diciendo
es si uno quiere que las cosas funcionen mejor se tiene que comprometer
y tratar de reemplazar a los que no tienen idea de lo que está
pasando, lamentablemente en la Argentina.......el sistema científico
empezó a ......
En ese ambiente nos tenemos que mover nosotros....
Dr.
RAPELA.- Lo mío va a ser muy breve, creo que es una aclaración
que vale la pena, porque lo sabemos la gente que estamos en el Directorio
del CONICET.
Desde la democratización, los que estamos allí somos elegidos
por nuestros pares, por lo menos la mitad de ellos y los otros son representantes,
en realidad podría haberse dado antes, pero toda la crisis que
todos ustedes saben ocurrió en el 2001, 2002, impidió de
alguna manera que estas cosas fueran más lógicas, pero en
el sistema de evaluación al cual se refería el doctor Posadas,
ha tenido algunas modificaciones importantes que la comunidad no las sabe
del todo.
Ustedes saben que tiene un sistema de pares, después va a la comisión,
la comisión decide, va a la Junta, y antes, en el 99,99% por ciento
de los casos lo que decía es la Junta era aceptado, ahora si la
comisión dice “a” y la Junta dice “b”,
vuelve otra vez a la Comisión a ver qué es lo que dice nuevamente
la Comisión con la recomendación de la Junta; si la Comisión
vuelve a producir un dictamen igual al “a” y la Junta vuelve
y dice “b”, en el 99% de esos casos antes se fallaba a favor,
inevitablemente de la Junta.
Nosotros, el CONICET actual a ese criterio lo ha dejado de lado, ese es
el momento en que el directorio empieza a actuar como una Corte Suprema
de Justicia, es decir, la Junta dijo esto, entonces hay que estudiar expediente
por expediente a ver qué dijo, desde el pa; lo que dijo la Comisión,
lo que dijo la Junta y nosotros hemos decidido, y muchas decisiones son
en contra de la Junta, es decir hemos dado a favor de la Comisión,
está repartido, digamos no sé qué porcentaje habrá,
pero la cuestión es que hay una instancia más, la instancia
del directorio funciona ahora plenamente y funciona en cada uno de esos
expedientes donde ocurren normalmente esas disidencias de opiniones, que
son lógicas que ocurran porque si ocurren en la instancia judicial,
cómo no van a ocurrir en una instancia de una evaluación
académica, es lógico de que sea así; la Junta tiene
otros criterios que es importante que los tenga también y las Comisiones
tienen un criterio sectorial, entonces muchas veces ocurren diferencias
que son casi lógicas a veces, bueno alguien tiene que decidir eso,
antes se decidía por la Junta sí o sí, ahora no es
así.
Es decir que la instancia del Directorio está vigente y es importante
porque mucha gente no lo sabe esto, y las decisiones sí han cambiado,
en los últimos años y medio ha habido muchos cambios de
decisión de esa manera.
Ing. ARNERA.- Hay gente que está anotada ya desde antes.
(No se escucha bien) en realidad yo no estoy en contra, es el mejor sistema de evaluación que tenemos, yo he sido miembro de comisión Asesora del 66 al 69, ..... de la Junta de Calificaciones, he sido miembro de las comisiones de informes últimamente estuve en el 2002 y 2003, .... pero la doctora Girbal hizo .......cuántos informes
Dra. .- No son muchos los rechazos.
Dr. .- Está en el orden del 40, 50.
Dr. .- A mi me parece que el sistema es perfectible en algunos casos y en algunos casos contradictorio y creo que la ....del sistema, es decir tengo entendido que de ese uno por ciento......
Dra.
.- No, perdóneme, los ascensos son una cosa, los informes
otra porque usted en el informe en realidad no cambia de categoría,
usted puede permanecer en el categoría adjunta, jubilarse como
adjunto.
Es que yo no le puedo decir que haya un 50 por ciento de informe de mujeres,
podemos chequearlo, eso es lo que menos me preocupa, me preocupan los
ascensos.
Dr. .- Hay dos instancias, uno ......y otro es .....entonces el 50 por ciento de los pedidos de promoción se .... y eso no tiene nada que ver con .......el 50 por ciento de los informes que se presentan....
Ing.
ARNERA.- Indudablemente tenemos que agradecer a los integrantes
de este panel porque han permitido que el debate sea bastante intenso
y también prolongado, lamentablemente debemos ir cerrando esta
Jornada, pero los invitamos a compartir un café para poder continuar
con esta conversación y debate durante algunos minutos más.
Invito al doctor Horacio Falomir, Secretario de Ciencia y Técnica
de esta Universidad a que cierre esta Jornada.
Dr.
FALOMIR.- Agradecemos infinitamente la participación de
todos ustedes y de los panelistas en particular.
Muchas gracias.